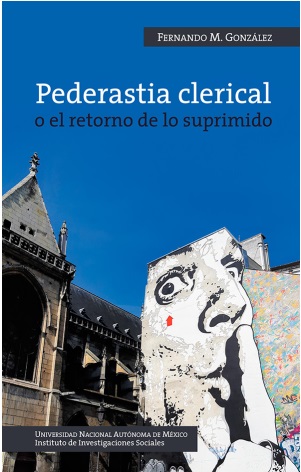¿Cómo historiar aquello que deliberadamente ha sido suprimido y/o borrado? Además de la historia del catolicismo en el siglo XX, esta es una pregunta subyacente a varios de los trabajos de Fernando M. González, siendo Secretos fracturados. Estampas del catolicismo conspirativo en México2 uno de los ejemplos más recientes. En ambos casos nos encontramos con un esfuerzo destacable por trascender el ámbito del periodismo y la “opinión de experto”, principales géneros desde los cuales suelen abordarse ambos temas. La primera respuesta que podríamos advertir es que todo lo que intenta ser borrado o suprimido deja huellas que, bajo ciertas condiciones, puede emerger no solo como síntoma sino también como testimonio. Siguiendo a March Bloch, es el testimonio, antes que el archivo, la materia prima de la disciplina. Eso no quita que, en este caso, fue el acceso imprevisto a un archivo del Vaticano lo que permitió analizar el caso más conocido en la materia, el de Marcial Maciel, padre fundador de los Legionarios de Cristo.
Una segunda pregunta que surge al leer Pederastia clerical o el retorno de lo suprimido (2021) es ¿ante qué tipo de historia nos encontramos? El autor enmarca su trabajo como una historia del presente, y su formación académica y su pertenencia institucional remite a dos disciplinas cercanas, pero no idénticas a la historia: el psicoanálisis y la sociología. De esta última se desprende una valiosa intersección secular que nos ha permitido pensar y conceptualizar las creencias, prácticas e instituciones religiosas. De la primera se desprende no solo un andamiaje teórico y conceptual del que a veces hemos abusado en otras disciplinas para hablar de traumas, transferencias, fijaciones, complejos, e inconsciente, sino también una sensibilidad distinta al tiempo y a las maneras de experimentarlo. De ahí que esta historia del presente representa una manera de observar un tiempo habitado por distintos estratos, algunos de los cuales emergen de manera más o menos inesperada, produciendo la sensación que Sigmund Freud llamaba “unheimlich”, traducida al inglés como “uncanny” y al español como “lo siniestro”, una experiencia que puede definirse bajo el oxímoron de una “extraña familiaridad”. Esta historia del presente es un intento por dar cuenta de un pasado siniestro que no termina de pasar.
La pederastia clerical, tema central de este trabajo, se presenta como un elemento suprimido y siniestro que habita nuestro presente y que ha emergido a partir de al menos tres condiciones de posibilidad. La primera es el testimonio de las víctimas. Pero como decía Jorge Semprún, citado en varios trabajos del autor, no basta que algo sea verdadero para que pueda ser creído, también necesita ser verosímil. La existencia de una sociedad lo suficientemente secularizada para que estos testimonios resulten creíbles sería la segunda condición. Hasta aquí, el historiador parece tener la mesa servida, aún y cuando no dispusiéramos del archivo al que el autor pudo acceder en Roma hace ya más de una década, y que es explorado de manera magistral en el primero y más extenso de los capítulos. Sin embargo, las cosas se complican por el hecho de que no solo nos encontramos en una sociedad en vías de secularización, sino también, siguiendo a Francois Hartog, en un tiempo presentista en el que la historia, aún la del presente, ocupa un lugar secundario con respecto a otras maneras de representar el pasado. Los testimonios de las víctimas y su memoria se han convertido así en uno de los objetos de consumo predilectos de ciertos medios, donde incluso pareciera ritualizarse la denuncia pública y la opinión experta. Esto es un problema porque coloca al historiador en una posición que no es la del testigo, pero tampoco la del erudito que puede extraer lecciones del pasado para iluminar el presente. La disciplina exige un rigor crítico hacia los testimonios, no siempre compatible con una “opinión pública” que espera un relato constituido únicamente por víctimas y victimarios ¿Cómo sortear esta aporía? Pienso que hay al menos dos respuestas. Una es renunciar a la historia en tanto estudio del pasado y otra es asumir el reto de pensar históricamente el problema, atendiendo no solo a la dimensión temporal del fenómeno, sino también buscando lo múltiple dentro de aquello que se presenta como unívoco.
Estos dos elementos remiten a un problema compartido por la historia y el psicoanálisis sobre el que he podido dialogar con el autor. Hay cierta convergencia entre algunas lecturas psicoanalíticas y las formas más radicales del llamado giro historiográfico donde, más que estudiar “el pasado en sí”, algunos colegas se abocaron a analizar las maneras en las que el pasado ha sido narrado y representado. En el psicoanálisis, o al menos en algunas de sus versiones, los acontecimientos traumáticos ocurridos durante la infancia se vuelven irrelevantes ante la narración producida por el paciente. Muchas veces, estos recuerdos eran situados en el campo de las fantasías, siendo el incesto un ejemplo recurrente. Desde esta perspectiva, lo importante no era saber si el incesto de verdad ocurrió, sino cómo el paciente podía elaborar un relato capaz de producir una cura analítica. El autor no comparte esta visión. Lo efectivamente ocurrido es relevante para la cura analítica y, podríamos añadir, para que las víctimas sean capaces de articular una demanda de justicia si es que así lo deciden.
Del mismo modo, conviene detenernos en cómo el autor problematiza la noción de víctima. No se trata aquí de someter a quienes dan su testimonio a un interrogatorio de carácter judicial, sino de atender al hecho de que, bajo esta categoría, suelen agruparse un cúmulo de experiencias notablemente diversas, que van desde quien fue acosado en una ocasión hasta quien se vio enganchado en una relación que sobrepasa lo que nuestras leyes tienen tipificado como abuso sexual infantil, pasando por las más brutales experiencias de violencia sexual, psicológica y “espiritual”. La noción de víctima corre a veces el riesgo de borrar la singularidad de los denunciantes, dejando de lado el hecho de que cada uno de ellos es portador de una historia particular e irreductible. Aún y cuando las historias parecen repetirse, la manera de situarse ante un evento tan traumático como puede ser la violencia sexual durante la infancia y la adolescencia es subjetiva y personal, y nunca está exenta de reconocer cierto grado de responsabilidad, casi siempre extorsionada, lo que no es lo mismo que la culpa. De este modo, la historia se encuentra en la posibilidad de dar un paso más allá de la explicación racional de los hechos y la demanda de justicia. La historia abre una posibilidad de escuchar al otro en su singularidad sin usurpar su voz y su lugar. Se trata de una escucha que, aunque pueda poseer una sensibilidad psicoanalítica, aspira también a enmarcar estas historias singulares en un marco más amplio, lo que nos devuelve al punto inicial de mi lectura, que es la manera en la que se hace presente un pasado suprimido.
Este pasado suprimido que retorna como algo siniestro es algo más que la suma de las historias singulares. Es también la historia de una institución que por varios siglos se ha distinguido por separar a sus integrantes entre clérigos y laicos, dotando a los primeros de una sacralidad que no solo inviste a las almas sino también a los cuerpos. Lo suprimido del catolicismo no es solo la pederastia, sino la sexualidad del clero. Y aquí es importante insistir en que supresión no es sinónimo de represión. No es que el celibato vuelva perverso al clero porque reprima el libre ejercicio de la sexualidad, sino que este instituye una manera de hablar y de callar ante el sexo. Se habla de él como un ámbito de la vida de los laicos que los clérigos deben educar y corregir, pero se calla todo lo que pudiera contradecir la imagen sacra que la institución proyecta sobre sus representantes. En este sentido, González va un paso más allá de la tesis de Frederic Martell en Sodoma.3 El silencio sobre la vida sexual de unos y otros no se limita a las formas gay de sociabilidad que se han incubado dentro del clero católico. Como se muestra en el capítulo “Cuando el delegado apostólico y luego nuncio de México mostró que no era un desalmado”, la década de 1990 no solo ventiló las denuncias sobre pederastia clerical, sino también mostró las colusiones existentes entre quienes ocultaron el caso Maciel y la pareja del nuncio Girolamo Prigione, y que al mismo tiempo denunciaron las faltas a la castidad por parte de muchos sacerdotes que trabajaban en las comunidades indígenas de Oaxaca.
Cuando he discutido sobre este tema con algunos colegas y amistades suele aparecer una pregunta complicada ¿Cuál será la solución? No me queda claro si esta pregunta proviene de la antigua consigna de la historia como maestra de vida, o del hecho de que, en tanto ciencia social, solemos exigirle a esta disciplina convertirse en un saber práctico. Pienso que a esta pregunta conviene responderle con otra interrogante ¿solución para quién? Porque si fuera para las víctimas, tal vez habría que preguntarles a ellas, y la respuesta es de sobra conocida. La iglesia católica, al igual que las otras iglesias donde ocurren abusos similares, así como las familias, las escuelas, y demás instituciones, deberían dejar de encubrir a los abusadores y comprometerse más con la justicia que con mantener la imagen que proyectan sobre sí mismas. Si esta respuesta no basta, es porque quizá se busque una solución no para las víctimas sino para la institución. Aquí el diagnóstico del libro es más bien pesimista. Y es que el último capítulo “Cuando la institución papal tiene dos bocas” nos deja ver que el propio catolicismo se encuentra escindido por el tipo de solución al que sus máximos representantes aspiran. Para un tradicionalista como Joseph Ratzinger, papa emérito Benedicto XVI, la raíz de todos los males está en la modernidad secular, y la solución sería volver a un pasado católico que, cabe decir, nunca existió, o bien, a una iglesia lo suficientemente sólida para resistir los embates de la modernidad y de la revolución sexual. Las cosas son más complicadas para Jorge Bergoglio, el papa Francisco, no porque su teología sea más elaborada, sino porque sus declaraciones se han movido entre un historicismo que puede pedir disculpas por los excesos de la conquista mientras llama a no juzgar con la hermenéutica contemporánea los casos de encubrimiento ocurridos hace cinco décadas, y entre el “quien soy yo para juzgarlos” y el plantear que la homosexualidad de los sacerdotes y seminaristas es un problema. En el fondo, pareciera que la sexualidad del clero es una suerte de “punto ciego” para el catolicismo, no porque no pueda ser observado, sino porque no es posible hacerlo sin moverse de la posición desde la cual se ha decidido observar. En este sentido, Pederastia clerical o el retorno de lo suprimido no solo muestra la escisión al interior de una iglesia que se debate entre la tradición y la renovación, sino también que ambas posturas han sido insuficientes para escuchar a las víctimas y responder a su demanda de justicia. Y es precisamente su incapacidad de dar un lugar a esa voz inesperada del otro lo que ha terminado por desacralizar a una institución acostumbrada a narrar su historia como una prolongación de la historia de la salvación.
Una vez que comenzó la hemorragia informativa que no cesa de fluir, la historia Santa en la que pretende arroparse esta iglesia sufrió un efecto secularizador difícil de revertir. Ahora ya se narra como una historia profana más. Dos de los signos más evidentes están constituidos por relatos parciales de estos dos papas vivos que tratan de explicar lo que sucedió una vez que se manifestara la proteica vida sexual de los ahora desacralizados.
Los intentos papales de explicación: parciales y poco rigurosos, los muestran colocados a ras del suelo. Ya no pretenden hablar ex cátedra desde el balcón de San Pedro.4
La “historia de la iglesia”, aún la del presente, ya no puede ser materia exclusiva de miradas y plumas confesionales. No porque busquemos erigir un tribunal secular para juzgar la totalidad de una iglesia plural y diversa, ya que, como bien deja ver el libro, ha habido más de un caso donde la respuesta ha sido ejemplar. Sino porque difícilmente podrán pensarse soluciones mientras no aprendamos a escuchar la voz del otro sin usurpar su lugar y sin reducirlo a “un caso más”. No estamos ante una historia terminada en la que el historiador tenga la última palabra, sino ante una invitación a pensar el problema desde otro lugar.











 nueva página del texto (beta)
nueva página del texto (beta)