Introducción
La superficie sembrada de cebolla (Allium cepa L.) en México durante 2014 fue de 48 170 ha con una producción de 1 368 183 t, con una media de rendimiento de 28.9 t ha-1 y un valor en la producción de 5 665 millones de pesos. Los principales estados productores son Baja California, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Puebla (SIAP, 2014).
Uno de los problemas que afecta la producción de cebolla en México, es la presencia de la enfermedad denominada ‘pudrición rosada’ que es causada por el hongo del suelo Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker and Larson. El hongo se encuentra presente en la mayoría de los suelos en los que se cultiva cebolla, siendo una de las pocas enfermedades fungosas que solo infecta la raíz sin ocasionar daño al bulbo. Los síntomas incluyen pudrición de raíces acompañada de una coloración rosa, la planta muestra síntomas de déficit de humedad así como un aspecto de quemaduras en las puntas de las hojas, además de un lento crecimiento de bulbos y en consecuencia pérdidas en el rendimiento y calidad de bulbo. El hongo permanece latente sin ocasionar infecciones durante los meses de baja temperatura como diciembre y enero, pero a medida que se incrementa la temperatura se empieza a hacer evidente la infestación de las raíces de los cultivos susceptibles a causa de este patógeno (Netzer et al., 1985; Aragones, 1988).
La temperatura óptima del suelo para que se presente el ataque de este patógeno es de 28 ºC, situación que coincide con la etapa del crecimiento del bulbo en la cebolla; a medida que se incrementa la temperatura del suelo, se incrementa el grado de infección. El ataque del hongo se presenta más severo en cebollas de color blanco. Las variedades de fotoperíodo corto maduran más temprano y son menos afectadas por este hongo en comparación con las variedades de fotoperíodo intermedio o largo (Wall y Corgan, 1993).
Entre las principales medidas de control para reducir el problema de pudrición rosada se encuentran el uso de variedades resistentes (Lacy y Roberts, 1982; González et al., 1985; Thornton y Mohan, 1996), la rotación de cultivos (Davis y Aegerter, 2008; Nishwitz y Dhiman, 2012), la solarización del suelo (Katan, 1980; Pulido-Herrera et al., 2012), mantener las plantas vigorosas mediante diferentes prácticas de manejo (Thornton y Mohan 1996; Nishwitz y Dhiman, 2012) y aplicación de fungicidas (Porter et al., 1989; Pages y Nottegehem, 1996; Biesiada et al., 2004).
El manejo de las enfermedades que tienen su origen en el suelo, comúnmente se realiza con productos químicos (Oezer y Oemeroglu, 1995; Zavaleta- Mejía, 1999). Los principales fungicidas químicos que han mostrado reducir la incidencia y severidad de la pudrición rosada en cebolla son el Dazomet y el Tiofanato de Metilo provocando un incremento en el rendimiento, calidad y vida poscosecha (Porter et al., 1989; Pages y Nottegehem, 1996; Biesiada et al., 2004; Sander et al., 2006; Pulido-Herrera et al., 2012). Otros productos que han mostrado control de la enfermedad son Benomilo, Thiram, Zineb, Captan, Cyprodinil e Iprodione, entre otros (Adams, 2003; Biesiada et al., 2004; Sander et al., 2006).
Otras alternativas de control de la enfermedad con menor impacto en el ambiente es la biofumigación, a través del efecto tóxico de los gases liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica incorporada al suelo (Bello et al., 2002). La implementación de prácticas ecológicas como la solarización, es otra alternativa de control de enfermedades del suelo con reducidos efectos al ambiente (Katan, 1980).
Los microorganismos antagonistas también son utilizados como agentes de control biológicos, tal es el caso del hongo Trichoderma spp., que es reconocido como agente de control biológico contra enfermedades causadas por hongos fitopatógenos del suelo (Harman, 2006). La aplicación de Trichoderma harzianum Cepa A (Macías-Duarte et al., 2004; Pulido-Herrera et al., 2012) y Trichoderma viride (Biesiada et al., 2004) han mostrado una reducción entre 10 y 13% de incidencia del hongo en comparación a los tratamientos no aplicados. La solarización con plástico transparente y el control biológico, son alternativas viables para el control de la pudrición rosada en el cultivo de la cebolla, ya que incrementa el rendimiento de 24 a 34% y reducen la incidencia y severidad de la enfermedad (Pulido-Herrera et al., 2012).
Por otro lado, las asociaciones con micorrizas han demostrado reducir el daño por patógenos del suelo (hongos, bacterias y nemátodos) y la respuesta varía al tipo de patógeno y a las condiciones ambientales (Azcón-Aguilar y Barea, 1997). De igual manera, sumergir las raíces antes del transplante en extracto de ajo 2% proporciona un control significativo del hongo (Biesiada et al., 2004), así como la aplicación al follaje de extractos vegetales de Neem (Pulido-Herrera et al., 2012).
A pesar de que los programas de mejoramiento en cebolla tienen como objetivo incrementar la resistencia a esta enfermedad, en los últimos años el problema se ha acentuado en las regiones productoras provocando pérdidas en el rendimiento y que se abandone la siembra de este cultivo. Por tal motivo, la alternativa del control por medio de fungicidas sigue siendo viable. El objetivo del presente trabajo fue evaluar diferentes fungicidas químicos y biológicos para el control de la pudrición rosada y su efecto sobre el rendimiento y calidad del bulbo en la variedad de cebolla ‘Morada Regional’.
Materiales y métodos
Descripción del área de estudio
La investigación se realizó durante los años 2010 y 2011 en la región de Magdalena de Kino, Sonora en el Campo Experimental Costa de Hermosillo, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, cuyas coordenadas son: 110° 55’ 42’’ longitud oeste y 30° 39’ 41’’ latitud norte y una altitud de 780 m sobre el nivel del mar. La evaporación promedio anual de 1 493 mm. Temperatura media anual de 19.4 °C, el mes más frío es enero con media mensual de 1.8 °C y el mes más caliente es junio con 37.8 °C (INIFAP, 1985; Ruiz et al., 2005).
Características del suelo
El experimento se realizó en un lote de campo cuyo cultivo anterior fue cebolla y con antecedente de la presencia en el suelo del hongo Pyrenochaeta terrestris. Las principales características del suelo son: textura franco arenoso con una conductividad eléctrica de 1.2 dS m-1, pH de 7.8 y contenido de materia orgánica de 0.70%. En fertilidad, el suelo presentó 58 kg ha-1 de nitrógeno, 43 kg ha-1 de fósforo y170 kg ha-1 de potasio, lo que indica que éste suelo es apropiado para la producción de cebolla (Castellanos et al., 2000).
Manejo agronómico
En el año 2010, la siembra del almácigo se realizó el 25 de octubre y se trasplantó el 21 de enero del siguiente año. En el año 2011, la siembra fue el 19 de octubre y el trasplante el 11 de enero del siguiente año. En ambos años, la variedad de cebolla utilizada fue ‘Morada Regional’ la cual es considerada como susceptible a la enfermedad pudrición rosada (Macías y Grijalva, 2005). En el primer año, se utilizó el sistema de riego tradicional (rodado) con surcos a 0.80 m de separación y dos hileras de plantación (230 000 plantas ha-1). La fórmula de fertilización aplicada fue 180N-80P-00K. En el segundo año, se utilizó sistema de riego por goteo con camas de 1 m de ancho y cuatro hileras de plantación (350 000 plantas ha-1). La fertilización se realizó a través del riego con la fórmula 250N-150P-100K. Para el control de malezas, en ambos años se realizó una aplicación de Trifluralina (1 kg ha-1) en presiembra y dos aplicaciones de oxifluorfen, la primera en el momento del trasplante en dosis de (250 g ha-1) y la segunda a los 40 días usando (150 g ha-1). La principal plaga que se presentó fue thrips (Thrips tabaci) y para su control se aplicó Lambda-cyhalotrina (42 g ha-1). El resto de las prácticas culturales se realizaron de acuerdo a lo recomendado por Macías y Grijalva (2005).
Tratamientos evaluados
En ambos años se evaluaron 6 tratamientos, tres biológicos, dos químicos y una combinación de biológico y químico y fueron: 1) Trichoderma harzianum cepa A, proveniente de la zona de estudio 1.4 x 107 g-1 unidades formadoras de colonias (UFC); 2) ceres® (inoculante líquido con microorganismos benéficos y ácidos húmicos y fúlvicos) + liquicomp® (composta líquida con microorganismos benéficos) ambos elaborados por Bio®; 3) micorrizas (PHC Hortic Plus® inoculante de hongos endomicorricicos) a la siembra en la semilla (S) y al trasplante en la raíz (R); 4) metil tiofanato (MT); 5) tiocianometitio benzotiazol (TB); 6) TB + Trichoderma harzianum; y 7) el testigo sin aplicación. El número de aplicaciones y la dosis por cada producto son descritas en el Cuadro 1. Los productos fueron aplicados al suelo e incorporados mediante el riego. En los tratamientos combinados, los fungicidas químicos fueron aplicados al momento del trasplante y los biológicos 30 días después.
Cuadro 1 Tratamientos, número de aplicaciones y dosis aplicada para el control del hongo Pyrenochaeta terrestris en cebolla.
| Número | Tratamientos | Aplicaciones | Dosis total |
| 1 | Trichoderma harzianum | 4 | 0.8 kg ha-1 |
| 2 | Micorrizas | 2 | 60 g kg-1 (S) y 30 g L-1 (R) |
| 3 | Ceres + liquicomp | 3 + 3 | 12 L ha-1 + 12 L ha-1 |
| 4 | Metil tiofanato (MT) | 2 | 1.5 kg ha-1 |
| 5 | Tiocianometitio benzotiazol (TB) | 2 | 6 L ha-1 |
| 6 | TB + Trichoderma harzianum | 1 + 4 | 6 L ha-1 + 0.8 kg ha-1 |
| 7 | Testigo |
Características evaluadas y análisis estadístico
Las variables evaluadas para determinar la eficiencia de los tratamientos sobre el control del hongo fueron: el porcentaje de incidencia y severidad de la enfermedad, las cuales fueron determinadas solamente al momento de la cosecha para lo cual se tomó una muestra aleatoria de 75 bulbos. El porcentaje de incidencia se calculó con la fórmula siguiente: incidencia (%)= número de plantas enfermas*100/total de plantas observadas. La severidad de la enfermedad se evaluó de manera visual mediante una escala arbitraria, donde: 1= 1-15% de daño de raíces; 2= 16-40%; 3= 41-65; y 4= 66-100%. Para calcular el porciento de severidad se utilizó la fórmula de Towsend y Heuberger, (1943): p= [Σ(n*v)/CM*N]*100.
Donde: P= media ponderada de la severidad; n= número de plantas por cada clase de la escala; v= valor numérico de cada clase; CM= categoría mayor y N= número total de plantas evaluadas. El resto de las variables fueron crecimiento vegetativo en base a la altura de planta (cm), rendimiento (t ha-1), peso del bulbo (g). El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar con tres repeticiones. El tamaño de la parcela experimental en 2010 fue de 16 m2 y la parcela útil de 6.4 m2. En el año 2011 la parcela experimental fue de 20 m2 y la útil de 8 m2. Para la separación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad. Los análisis de varianza y las pruebas de medias se realizaron con el paquete estadístico FAUANL (Olivares, 1994).
Resultados y discusión
Incidencia y severidad del hongo
No hubo diferencias estadísticas en la incidencia de la pudrición rosada entre los tratamientos en ninguno de los dos años evaluados. En 2010, se observó mayor incidencia de la enfermedad con una media de 51.6%. Los valores entre tratamientos variaron entre 45 y 73%, en cambio, en 2011 la media fue 25% con valores de 13 a 30% de incidencia (Cuadro 2). El porcentaje de incidencia de la pudrición rosada y la eficiencia de los fungicidas en 2010 son similares a los reportados previamente (Adams, 2003; Macías-Duarte et al., 2004; Sander et al., 2006). En tanto que otros estudios reportan hasta 100% de incidencia de la enfermedad al final del cultivo (Pulido-Herrera et al., 2012). La diferencia de incidencia de la enfermedad entre años puede explicarse a dos factores, el primero a la diferencia de temperaturas entre años. En 2011, la temperatura máxima mensual de marzo y abril (periodo donde se presenta el crecimiento del bulbo y se detectan los primeros síntomas de la enfermedad) fueron más bajas (Figura 1) lo que incide a reducir la temperatura del suelo ya que la presencia de la enfermedad disminuye conforme la temperatura del suelo sea menor (Wall y Corgan, 1993). El segundo factor, es que en 2011 el manejo del agua fue a través del sistema de riego por goteo lo que propicia además de menor temperatura del suelo, mejor drenaje y desarrollo radicular de la cebolla y con ello se logra reducir el problema de pudrición rosada (Alvarado, 1983; Luong et al., 2008).
Cuadro 2 Incidencia y severidad de la pudrición rosada Pyrenochaeta terrestris en cebolla con la aplicación de diferentes fungicidas químicos y biológicos durante 2010 y 2011.
| Tratamientos | Incidencia del hongo (%) | Severidad (%) | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Trichoderma harzianum | 49 az | 22 a | 33 ab | 14 b |
| Micorrizas | 53 a | 23 a | 34 ab | 18 b |
| Ceres + liquicomp | 53 a | 27 a | 34 ab | 27 a |
| Metil tiofanato (MT) | 49 a | 25 a | 15 c | 16 b |
| Tiocianometitio benzotiazol (TB) | 45 a | 27 a | 12 c | 15 b |
| TB + Trichoderma harzianum | 39 a | 21 a | 10 c | 13 b |
| Testigo | 73 a | 30 a | 41 a | 30 a |
| Significancia | ns | ns | 0.01 | 0.01 |
| CV | 24.6 | 28.4 | 28.5 | 26.5 |
zMedias con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente iguales (Tukey 0.05).
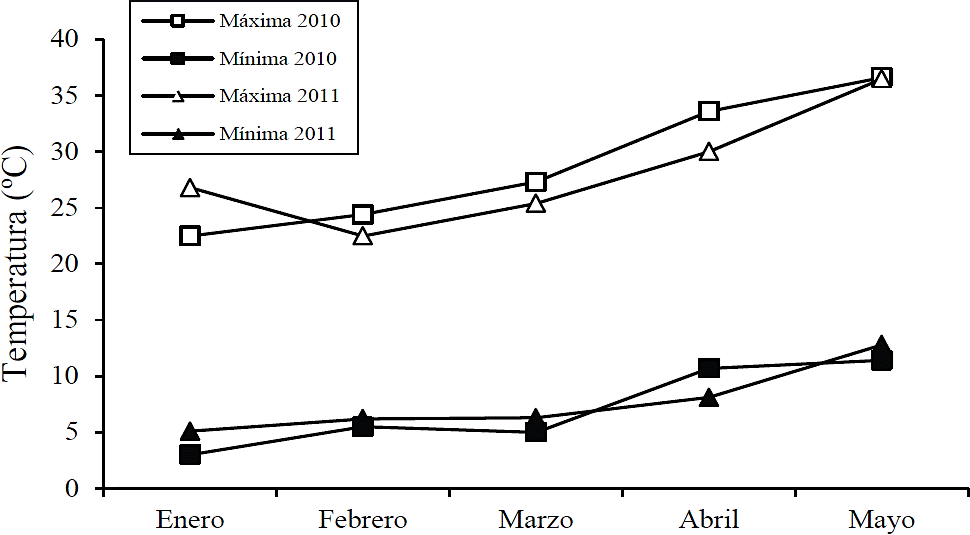
Figura 1 Temperaturas máximas y mínimas mensuales registradas durante los años 2010 y 2011 en la región de Magdalena de Kino, Sonora.
La severidad del daño en las raíces de la cebolla por la pudrición rosada, presentó diferencias estadísticas significativas en ambos años (p≤ 0.01). En 2010 las plantas tratadas con Tiocianometitio benzotiazol (TB) + Trichoderma harzianum , tiocianometitio benzotiazol y metil tiofanato (MT) fueron los que presentaron menor grado de severidad de la enfermedad con 10, 12 y 15%, respectivamente, siendo estadísticamente diferente al resto de los tratamientos, cuyos valores oscilaron entre 33 a 41%. En 2011, las plantas testigo y donde se aplicó Ceres + Liquicomp fueron las de mayor severidad de daño con 30 y 27%, en el resto de los tratamientos, el porcentaje varió de 13 a 18% sin diferencia estadística entre ellos. La severidad de la enfermedad presentada en ambos años es menor a la reportada en otros estudios (Pulido-Herrera et al., 2012). En general, los fungicidas químicos (MT y TB) redujeron la severidad del daño durante los dos años; mientras que la aplicación de Trichoderma harzianum y de micorrizas fueron efectivas solamente en 2011. La aplicación de fungicidas biológicos y químicos aunque no redujeron la incidencia del hongo, logró reducir la intensidad del daño en las raíces debido probablemente a que los fungicidas tienen efecto sobre el retraso en la aparición del hongo (Alvarado, 1983 y Porter et al., 1989).
Altura de la planta
En los dos años de evaluación, la altura de planta no presentó diferencia estadística entre los tratamientos. En 2010 varió de 69 a 73 cm y el 2011 osciló de 70 a 74 cm entre los tratamientos. Las plantas inoculadas con micorrizas no mejoraron el crecimiento vegetativo, contrario a lo señalado por Azcón-Aguilar y Barea (1997) quienes señalan que las asociaciones con estos organismos proporcionan un mejoramiento en la nutrición, lo cual promueve mayor desarrollo foliar.
Peso del bulbo
El peso del bulbo presentó diferencias estadísticas significativas (p≤ 0.05) en ambos años. En 2010, el tratamiento donde se aplicó tiocianometitio benzotiazol fue el que logró el mayor peso de bulbo con 234 g. Este valor fue diferente estadísticamente a los tratamientos donde se aplicó Trichoderma harzianum y testigo donde se obtuvieron el menor peso de bulbo con 205 g para cada uno de ellos. En 2011, sobresalieron los tratamientos donde se aplicó Trichoderma harzianum solo y cuando se combinó con TB, los cuales lograron el mayor peso de bulbo con 212 y 206 g, respectivamente. El menor peso de bulbo se obtuvo con el tratamiento testigo con 181g. En trabajos previos aplicando solamente fungicidas biológicos, se redujo la incidencia de pudrición rosada pero no se obtuvieron diferencias en el rendimiento ni en el peso del bulbo (Macías-Duarte et al., 2004).
Cuadro 3 Altura de planta y peso del bulbo en cebolla con la aplicación de diferentes fungicidas químicos y biológicos sobre la pudrición rosada Pyrenochaeta terrestris durante los años 2010 y 2011.
| Tratamientos | Altura de planta (cm) | Peso de bulbo (g) | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Trichoderma harzianum | 70 az | 72 a | 205 b | 212 a |
| Micorrizas | 73 a | 73 a | 213 ab | 198 b |
| Ceres + liquicomp | 73 a | 74 a | 215 ab | 193 b |
| Metil tiofanato (MT) | 72 a | 71 a | 212 ab | 189 c |
| Tiocianometitio benzotiazol (TB) | 73 a | 71 a | 234 a | 195 b |
| TB + Trichoderma harzianum | 70 a | 72 a | 207 ab | 206 a |
| Testigo | 69 a | 70 a | 205 b | 181 d |
| Significancia | ns | ns | 0.05 | 0.05 |
| CV | 6.5 | 7.1 | 4.8 | 3.2 |
zMedias con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente iguales (Tukey 0.05).
Rendimiento
En 2010, no hubo diferencia estadística en el rendimiento entre los tratamientos, y se obtuvo una producción entre 36.2 y 40.9 t ha-1. En contraste, 2011 se presentaron diferencias estadísticas (p≤ 0.05). Los tratamientos que obtuvieron el mayor rendimiento fue donde se aplicó Trichoderma harzianum y la combinación de TB + Trichoderma harzianum con 76.8 y 73.4 t ha-1, respectivamente. Los menores rendimientos se obtuvieron en el testigo 62.5 t ha-1 y donde se aplicó metil tiofanato con 65 t ha-1 (Cuadro 4). Estudios realizados por PulidoHerrera et al. (2012) indicaron que la aplicación de Trichoderma harzianum incrementaron el rendimiento en cebolla en 14.6% en comparación a los que fueron aplicados con fungicidas químicos. Por otro lado, otras investigaciones señalan que la aplicación de esterilizantes al suelo como Dazomet (750 kg ha-1) más solarización al suelo incrementó significativamente el rendimiento, además de mejorar la calidad en poscosecha (Porter et al., 1989; Pages y Notteghem, 1996). Igualmente, la solarización con plástico transparente con enmiendas orgánicas incrementaron el rendimiento entre 22 y 34% (Pulido-Herrera et al., 2012). La diferencia en el rendimiento obtenido entre años en el presente estudio obedece a que en 2010 se utilizó una densidad de plantación baja y riego convencional, en 2011 se plantó con densidad alta y riego por goteo y con esta tecnología es posible incrementar el rendimiento entre 50 y 100% (Macías y Grijalva, 2005).
Cuadro 4 Rendimiento en cebolla con la aplicación de diferentes fungicidas químicos y biológicos para el control de la pudrición rosada Pyrenochaeta terrestris durante 2010 y 2011.
| Tratamientos | Rendimiento (t ha-1) | |
| 2010 | 2011 | |
| Trichoderma harzianum | 36.2 az | 76.8 a |
| Micorrizas | 38.5 a | 68.6 b |
| Ceres + liquicomp | 38.8 a | 67.7 bc |
| Metil tiofanato | 40.9 a | 65 cd |
| Tiocianometitio benzotiazol (TB) | 40.4 a | 69.7 b |
| TB + Trichoderma harzianum | 37.1 a | 73.4 a |
| Testigo | 36.3 a | 62.5 d |
| Significancia | ns | 0.05 |
| CV | 10.3 | 12.8 |
zMedias con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente iguales (Tukey 0.05).
Conclusiones
Los fungicidas químicos y biológicos no afectaron significativamente el porcentaje de incidencia de pudrición rosada, pero redujeron la severidad del daño en las raíces.
La aplicación de Trichoderma harzianum solo o en combinación con tiocianometitio benzotiazol mejoraron el rendimiento en el año 2011 por efecto de un incremento en el tamaño de bulbo.
El porcentaje de incidencia y severidad de la pudrición rosada fue diferente entre años, así como la eficiencia de los funguicidas.











 texto en
texto en 


