Presentación y planteamiento
La erradicación de la desigualdad social y de la pobreza ha sido un objetivo importante en las estrategias de desarrollo en la mayoría de las sociedades modernas (Tilak, 2002). La diversidad de enfoques para la reducción de la marginación incluye medidas directas tales como la provisión de alimentos, el empleo, e incluso elevar, mediante aportaciones gubernamentales, los ingresos de las poblaciones pobres; así como medidas indirectas que incluyen la provisión de educación, salud y otros servicios que permiten a las personas conseguir un ingreso, o incrementarlo. Estas últimas medidas pueden considerarse de largo plazo en su naturaleza y en sus efectos, y por eso mismo hacen que los avances en la reducción de la desigualdad social sean más eficaces y sostenibles (Tilak, 2002).
Dentro de la agenda de estudios sobre la pobreza ha emergido una corriente que analiza su relación con la desigualdad educativa. Se trata de un tema viejo en la academia anglosajona (ver el recuento que ofrece Reimers, 2000) y algo más reciente en América Latina donde, a juicio del mismo Reimers, a partir de la década de los noventa ha existido un creciente consenso sobre la importancia de la educación como instrumento para reducir los índices de marginación.1
La cobertura casi universal de la educación básica, que en el caso de México se refiere, sobre todo, a la población de alumnos de entre 6 y 12 años (INEE, 2014a), contrasta con los resultados diferenciados que obtienen los alumnos de distintas modalidades escolares y de distintos estratos socioeconómicos en las pruebas estandarizadas, así como con los crecientes niveles de marginación y los persistentes índices de desigualdad en el país; ello da lugar a una paradoja que muestra, por un lado, el avance de la cobertura educativa básica y de la escolaridad de la población, y por el otro, la desigual distribución de los aprendizajes, en sintonía todo esto con la persistencia de la desigualdad social y de la pobreza. Estos hechos constituyen una paradoja bajo la que se revela que las sociedades pueden avanzar en el acceso a la educación sin que eso signifique un avance en la igualdad social ni en el acceso a los aprendizajes (Reimers, 2000).2
El aparente divorcio entre los mecanismos de acceso a los servicios educativos y el acceso a los aprendizajes y a los bienes que reducen la pobreza, permite plantear la posibilidad de que antes que un paliativo contra el rezago social, los sistemas educativos pueden funcionar como un mecanismo que no sólo lo refleja, sino que también lo reproduce.
Los datos disponibles en distintos estudios, incluyendo el más reciente informe del INEE (2014a), sugieren que el sistema educativo mexicano está permeado por una dinámica que estratifica el acceso a los aprendizajes a través de la modalidad escolar a la que los alumnos asisten. Este hecho se documenta ampliamente al observar los contrastantes resultados que obtienen los estudiantes en las primarias indígenas, los cursos comunitarios, las primarias generales y las primarias privadas.3 La estratificación o desigualdad de los aprendizajes a partir de las modalidades escolares permite predecir que, en general, los alumnos de cursos comunitarios y de primarias indígenas tenderán a obtener resultados promedio por debajo de sus pares en primarias generales y en privadas sólo por el hecho de frecuentar un centro educativo dentro de aquellas modalidades.4 Pero además de la estratificación de los aprendizajes, las modalidades escolares también se configuran en grandes estratos según el estatus socioeconómico y cultural (SSECU) de los alumnos, como se verá en el siguiente apartado.
Analizando datos de alumnos de primarias públicas generales (a las que asiste el grueso de los alumnos del país), el presente trabajo documenta que dentro de esta modalidad escolar tiene lugar una fuerte estratificación de los centros educativos por el SSECU de sus alumnos, y que existe una fuerte asociación entre dicha estratificación y los niveles de desigualdad social medida por la concentración del ingreso (índice de Gini). Esto significa que en las entidades con mayor concentración del ingreso (v.gr.Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí), los alumnos de primarias generales tienden a frecuentar escuelas en las que conviven sólo con sus pares socioeconómica y culturalmente hablando, lo que identificamos aquí como una suerte de estratificación socioeconómica y cultural de las escuelas.
Los datos analizados sugieren también la existencia de una asociación entre la estratificación socioeconómica y cultural de las escuelas (ESC) y el índice de marginación de las entidades, de modo que es posible inferir que aquellos estados en los que se registra mayor EsC y mayor concentración del ingreso, también tienden a registrar mayores índices de marginación.
La evidencia ofrecida, como veremos, aporta elementos para profundizar en el fenómeno de la desigualdad educativa en México. Permite sostener que la desigualdad educativa en el país es una realidad con grados diferenciados en las entidades federativas, lo que indica la existencia de factores locales que en unos estados trasladan o reproducen en mayor grado su estratificación socioeconómica y cultural a la composición de los centros educativos (en lo sucesivo, composición). El texto que se presenta introduce y cruza datos en dos niveles de análisis: entidades federativas y escuelas, lo que lo distingue de los conocidos análisis sobre desigualdad vertidos a nivel de las modalidades escolares.
La fuerte asociación entre la alta desigualdad social y la estratificación socioeconómica y cultural de las escuelas parece indicar que en México existen mecanismos de reproducción social que traducen de forma eficiente desigualdades contextuales en desigualdades entre centros escolares, lo que confirma la teoría de la reproducción de Bourdieu (1998), recuperada en diversos estudios sobre desigualdad educativa (v.gr. Fernández, 2004).
Aunque la estratificación del sistema educativo mexicano resulta un hecho muy documentado en varios estudios (v.gr. Treviño y Treviño, 2004; Backhoff et al., 2007; Salazar et al., 2010; INEE, 2014a), su asociación con otras formas de desigualdad -como la del ingreso-resulta un hecho menos trabajado, pero no menos relevante dentro de una agenda de investigación orientada a estudiar la asociación entre desigualdad social y desigualdad educativa.
En consonancia con los hallazgos del informe del INEE (2014a), los datos que se ofrecen confirman que en la gran mayoría de las entidades federativas existe una suerte de exclusión social, en la medida en que los niños más desfavorecidos socioculturalmente van a escuelas con niños de su mismo estatus; es decir, estamos ante una dinámica que circunscribe el acceso de los niños a la escuela según su nivel socioeconómico, sin ninguna permeabilidad social. Como resultado de ello, los niños de estratos bajos están privados del acceso a bienes culturales y a vivencias de niños de hogares con mayor nivel socioeconómico y cultural. Como es bien sabido, estas limitantes influyen inevitablemente a lo largo de la vida para acceder a un espectro mayor de oportunidades (Sojo, 2000; Bourdieu, 1998).
El texto propone una agenda de investigación futura que profundice en el estudio de los mecanismos por los que la desigualdad en el ingreso de los hogares se traduce en una estratificación socioeconómica y sociocultural de las escuelas con niveles diferenciados a lo largo de las entidades del país.
En el primer apartado se ofrece un breve recuento de los principales puntos de discusión acerca de la desigualdad educativa y de la desigualdad social, intentando enlistar los que la literatura identifica como factores que generan desigualdades educativas. En el segundo apartado se ofrecen datos que, a manera de antecedente, dibujan el citado fenómeno de estratificación según modalidades escolares. Con esto se intenta mostrar la distancia analítica que toma el presente ejercicio al buscar fenómenos de estratificación por entidad y escuelas. En el tercer apartado se da cuenta de la metodología y de los datos empleados en el ejercicio, cuyos resultados se muestran en el siguiente apartado. Al final se exponen reflexiones y comentarios finales.
Desigualdad educativa y desigualdad social
La desigual distribución de los aprendizajes entre escuelas y entre alumnos de distintos estratos sociales resulta un hecho relevante en la encomienda de cerrar las desigualdades sociales y económicas en el país. Los estudios más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012) acerca de la equidad educativa, advierten que las oportunidades de vida de los niños están fuertemente influidas por la calidad de su educación. En tal sentido, este informe, al referir los trabajos de Heckman, señala que las escuelas deben tener, como objetivo central, proporcionar a sus alumnos los conocimientos, las habilidades y las competencias interpersonales necesarias para su desarrollo. Agrega la OCDE que las escuelas pueden ofrecer experiencias de aprendizaje que un niño no puede obtener en casa, especialmente si vive en un entorno desfavorecido. En otras palabras, la posibilidad de que la escuela distribuya los aprendizajes entre sus alumnos, independientemente de sus orígenes socioeconómicos, se traduce indirectamente en la distribución de mayores oportunidades de desarrollo.5
En su trabajo sobre educación y desigualdad social, Tilak (2002) indica que la economía de la educación es abundante en estudios que establecen la correlación positiva entre el aumento de los niveles de escolaridad y el aumento de los ingresos en casi todo el mundo. Este mismo autor, al analizar los trabajos de Blaug y Psacharopoulos, señala que la universalidad de esta correlación está fuera de toda duda. En el mismo sentido, la correlación entre niveles de educación e ingreso ha sido referida por la teoría del capital humano, que considera la educación como un instrumento importante de la reducción de la pobreza. Esta teoría reconoce tanto la contribución directa de la educación para el desarrollo (por ejemplo, en salud, nutrición, democracia y otras áreas), como su contribución indirecta (a través de su influjo en la productividad y en los ingresos) para el desarrollo (Tilak, 2002).6
Por otro lado, la literatura sobre equidad identifica las denominadas brechas en el desempeño educativo (Treviño y Treviño, 2004), entendidas como las distancias en los rendimientos de los alumnos. Estas brechas están referidas también a las que podrían denominarse desigualdades en la distribución del aprendizaje, fenómeno muy documentado entre las distintas modalidades escolares en México, como se verá en el siguiente apartado.
Tanto estudios lejanos en el tiempo, por ejemplo el de Coleman et al. (1966), como otros más recientes, como los de Hanushek y Luque (2003), el de Willms (2006), o el de Salazar et al. (2010) para el caso mexicano, identifican en el estatus socioeconómico de los estudiantes una variable que de manera frecuente se asocia bajo un signo positivo con los niveles de aprendizaje. La gran producción académica en torno al tema ha hecho que éste sea tratado a través de meta-análisis como el de Sirin (2005), en el contexto estadounidense; en él se revisa exhaustivamente un gran número de estudios empíricos acerca de la relación analítica en cuestión.
El meta-análisis de Sirin sugiere que de todos los factores examinados en la literatura meta-analítica, el estatus socioeconómico familiar en el nivel de los estudiantes sigue siendo una de las correlaciones más fuertes de rendimiento académico, una de las conclusiones a las que llegó precisamente el informe Coleman en 1966.7 Sirin menciona, inclusive, que al hacer mediciones a nivel de escuela estas correlaciones son más fuertes (Sirin, 2005).
Aunque el enfoque de la equidad suele concentrarse en el SSECU como variable que condiciona la distribución de los aprendizajes, no resulta éste el único factor o mecanismo de desigualdad educativa; la literatura enuncia otros factores que conviene referir aquí para aproximar una mirada al estado de la cuestión. Un factor de desigualdad educativa identificado por la literatura es la brecha de aprendizajes explicada por el sexo (OCDE, 2012). Otro factor es el de la migración de los alumnos, ya que el rendimiento de los estudiantes migrantes es, en su mayor parte, más bajo que el de sus compañeros no migrantes.8
Se habla también del tracking, es decir, la agrupación de alumnos en aulas de acuerdo a sus capacidades. Esta práctica se asocia con formas de equidad reducida en los resultados y a veces debilita los resultados en general.9 Otro elemento que la literatura refiere como factor de desigualdad educativa es el de las oportunidades de aprendizaje, específicamente las referentes al tiempo de estudio de los alumnos.10
En el recuento de factores que explican la desigualdad también se debe mencionar la brecha que existe entre los alumnos que tienen las competencias y habilidades necesarias para beneficiarse de la utilización de la computadora, y los que no las tienen. La utilización en la escuela de los medios digitales puede ayudar a reducir la brecha tecnológica, y el uso de la computadora está asociado con la mejora de las habilidades y competencias académicas (OCDE, 2012). A su vez, estas competencias están estrechamente vinculadas al capital económico, cultural y social.11
Otro factor de desigualdad educativa que se puede encontrar en la literatura es el de las discontinuidades entre la cultura del hogar y la cultura escolar. En uno de sus varios trabajos sobre desigualdades educativas, Treviño y Treviño (2004) describen este factor como el contraste en el lenguaje que se utiliza en los contextos familiares y en los escolares.12
Este breve recuento de estudios y de hallazgos permite observar que son diversos -y quizá innumerables- los factores que explicarían la desigualdad en el acceso a los aprendizajes. Pero a pesar de la importancia que ha revestido el tema en México, es posible suponer que aún quedan circunstancias por explorar en torno a los condicionantes de dicho fenómeno. Algunos datos que describen esta desigualdad se ofrecen en los apartados siguientes.
La estratificación por modalidades escolares
El sistema educativo nacional (SEN) cuenta con un número importante de lo que la OCDE (2012) denomina escuelas en desventaja; es decir, escuelas cuyas composiciones sociales muestran una fuerte presencia de alumnos con bajo SSECU, y cuyas dificultades para hacer frente a las necesidades de estos alumnos las coloca en una situación de desventaja. Tal es el caso de los denominados cursos comunitarios, o CONAFE, y de muchas escuelas de modalidad indígena, predominantes en los medios rurales del país.
En el primer apartado se indicó ya el conocido dato acerca de la desigualdad educativa según la estratificación de los aprendizajes por la modalidad escolar. Aunque se trata de un fenómeno reiterado en la literatura (Backhoff et al., 2007; Salazar et al., 2010; Treviño y Treviño, 2004), conviene citarlo como parte del argumento que se viene desarrollando, según el cual, las entidades federativas y los centros educativos resultan unidades de observación en las que se verifican también rasgos de estratificación luego de descontar el efecto de la modalidad escolar.
En las Gráfica 1 a Gráfica 3 (2) se pueden observar los contrastes que existen entre las curvas de distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de escuelas primarias en tres asignaturas distintas (español, matemáticas y ciencias) de la prueba Enlace 2012 en las cuatro modalidades escolares ya referidas.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
Gráfica 1 Puntajes en español. Prueba ENLACE 2012

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
Gráfica 2 Puntajes en matemáticas. Prueba ENLACE 2012

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
Gráfica 3 Puntajes en ciencias. Prueba ENLACE 2012
En estas gráficas los CONAFE, así como las primarias indígenas, muestran distribuciones sesgadas a la derecha con medias inferiores a las que muestran tanto las primarias generales como las privadas. Este patrón se repite en todas las asignaturas evaluadas (los detalles estadísticos de estas distribuciones se pueden ver en la Tabla 1).
Tabla 1 Estadísticos descriptivos del rendimiento en español, matemáticasy ciencias para alumnos de primaria, desagregado por modalidad escolar
| Modalidad escolar | N | Asignatura | Promedio1 | Desviación estándar |
| CONAFE | 59112 | Español | 457.4809 | 95.69992 |
| Matemáticas | 480.238 | 113.6552 | ||
| Ciencias | 456.6794 | 74.30612 | ||
| General | 6836129 | Español | 540.2735 | 117.8173 |
| Matemáticas | 561.9251 | 127.92 | ||
| Ciencias | 511.1216 | 93.10972 | ||
| Indígena | 253418 | Español | 469.1572 | 107.7386 |
| Matemáticas | 495.1224 | 124.1187 | ||
| Ciencias | 461.0711 | 83.62854 | ||
| Particular | 748714 | Español | 622.9978 | 118.1476 |
| Matemáticas | 620.6369 | 123.739 | ||
| Ciencias | 565.9612 | 91.38258 | ||
| Total | 7897373 | Español | 545.2145 | 120.9048 |
| Matemáticas | 564.7362 | 129.303 | ||
| Ciencias | 514.3071 | 94.54847 |
1Se excluyen casos con probabilidad de copia.
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de la prueba ENLACE 2012.
La estratificación de los resultados por modalidades escolares es uno de los rasgos más sobresalientes del sistema educativo mexicano desde el enfoque de la desigualdad. Significa que es posible predecir que un alumno obtendrá resultados tendencialmente bajos por el simple hecho de asistir a los cursos comunitarios (CONAFE) o a una primaria indígena.13 Se trata también de un fenómeno de acentuada inequidad, por la tendencia a sesgar la distribución de las oportunidades educativas de los jóvenes, según se ha argumentado en el apartado anterior.
La estratificación de los resultados educativos según la modalidad escolar coincide con una alta estratificación de estas últimas por el SSECU de los alumnos. Así, al observar la Gráfica 4 se puede inferir la forma en que se distribuye dicho estatus.14

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
Gráfica 4 Estatus socioeconómico y cultural (SSeCu) de los alumnos por modalidad escolar
El comportamiento de las curvas en la Gráfica 4 sigue un patrón similar al observado en las Gráfica 1 a Gráfica 3, (2). Los contrastes entre los CONAFE y las escuelas indígenas frente a las escuelas privadas son muy evidentes, ya que en el primer caso la distribución del SSECU se aglomera a la izquierda del 0, mientras que en las primarias generales lo hace hacia el centro, y en las privadas hacia la derecha (los detalles estadísticos se pueden ver en la Tabla 2).
Tabla 2 Estadísticos descriptivos del SSeCu para alumnos de sexto grado, desagregado por modalidad escolar
| Modalidad escolar | N | Promedio | Desviación estándar |
| CONAFE | 942 | -1.528273 | 0.8138551 |
| General | 120623 | -0.1542645 | 0.8824708 |
| Indígena | 6316 | -1.26082 | 0.7796005 |
| Particular | 14002 | 1.464915 | 0.9056083 |
| Total | 141883 | -0.0528539 | 1.043998 |
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
A pesar de la marcada estratificación de los resultados y del SSECU a través de las modalidades escolares, éstas no resultan las únicas formas en que se manifiesta la desigualdad educativa. También es posible documentar una estratificación intramodalidad si se analizan únicamente primarias públicas generales, y esto de manera más clara en las entidades que registran índices de Gini altos. Este es el hecho que se quiere subrayar, y sobre el cual abundaremos con evidencia empírica.
En el apartado de resultados se puede observar que si se excluye el factor "modalidad escolar", al analizar sólo datos relativos a alumnos de primarias públicas generales (a las que asiste el grueso de los alumnos del país), se observa que dentro de éstas también tiene lugar una fuerte estratificación de los centros educativos por el SSECU de sus alumnos (fenómeno cuya denominación hemos abreviado como ESC). De la misma forma, los datos indican la existencia de una fuerte asociación entre dicha estratificación y los niveles de desigualdad social medida por la concentración del ingreso (índice de Gini). Finalmente, los datos sugieren también una asociación entre la estratificación socioeconómica y cultural de las escuelas de primaria general (ESC), y el índice de marginación de las entidades, de modo que a partir de estos datos es posible inferir que aquellos estados en los que se registra mayor ESC y mayor concentración del ingreso, también tienden a registrar mayores índices de marginación. Entender los mecanismos por los que el índice se marginación de una entidad se asocia a una mayor concentración del ingreso, y cómo ambos hechos se asocian a la ESC, resulta un tema en el que será necesario profundizar en investigaciones futuras. Aquí sólo será posible mostrar las evidencias que dibujan este escenario, y a ello se destinan los siguientes apartados.
Metodología y datos empleados
Las evidencias reportadas en el apartado que sigue se generaron a partir de dos bases de datos: una desglosada a nivel de alumnos, y otra a nivel de entidades federativas. La primera contiene los puntajes obtenidos por los estudiantes de 3° a 6° grado de primarias públicas generales en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (enlace) del año 2012 en tres asignaturas: español, matemáticas y ciencias naturales.15 Esta base también contiene un conjunto de variables relativas al contexto socioeconómico y cultural de los hogares de los alumnos según las respuestas obtenidas del cuestionario aplicado a padres de familia. A partir de una selección de dichas variables se generó el índice de SSECU, cuyas características se detallan poco más abajo. Esta primera base de datos contiene casi 130 mil casos (alumnos) distribuidos en 23 entidades federativas (Tabla 3).16
Tabla 3 Distribución de casos en base de datos por entidad federativa
| Entidad | Casos | % en la base | % acumulado |
| Aguascalientes | 1,786 | 1.4 | 1.4 |
| Baja California | 4,349 | 3.42 | 4.82 |
| Baja California Sur | 1,119 | 0.88 | 5.7 |
| Chihuahua | 4,715 | 3.7 | 9.4 |
| Coahuila | 3,284 | 2.58 | 11.98 |
| Colima | 574 | 0.45 | 12.44 |
| Distrito Federal | 10,221 | 8.03 | 20.47 |
| Durango | 2,465 | 1.94 | 22.4 |
| Guanajuato | 8,285 | 6.51 | 28.91 |
| Hidalgo | 3,578 | 2.81 | 31.72 |
| Jalisco | 9,853 | 7.74 | 39.47 |
| México | 19,966 | 15.69 | 55.15 |
| Nayarit | 1,613 | 1.27 | 56.42 |
| Nuevo León | 9,298 | 7.31 | 63.73 |
| Puebla | 8,871 | 6.97 | 70.7 |
| Querétaro | 3,953 | 3.11 | 73.8 |
| Quintana Roo | 1,297 | 1.02 | 74.82 |
| San Luis Potosí | 4,675 | 3.67 | 78.5 |
| Sinaloa | 4,164 | 3.27 | 81.77 |
| Sonora | 3,601 | 2.83 | 84.6 |
| Tamaulipas | 5,306 | 4.17 | 88.77 |
| Veracruz | 11,884 | 9.34 | 98.1 |
| Yucatán | 2,413 | 1.9 | 100 |
| Total | 127,270 | 100 |
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba Enlace 2012
Con esta base de datos, y mediante el uso de una regresión multinivel, se calcularon dos coeficientes de correlación intraclase (ICC, por sus siglas en inglés) usando respectivamente el SSECU de los alumnos y sus puntajes generales.17 En ambos casos se tomaron como unidades de agrupación/observación las escuelas. Mediante el ICC es posible observar la correlación o semejanza entre los alumnos de una misma escuela a partir de un rasgo o variable predefinida; en nuestros casos, se buscaba ver la semejanza de los alumnos de una misma escuela por el SSECU y por los puntajes generales.18 El resultado ha sido un coeficiente de correlación intraclase del estatus socioeconómico y cultural por escuela (abreviado como ICCses) y un coeficiente de puntajes generales por escuela (en adelante ICCcal).
El índice de SSECU resulta un indicador que resume las respuestas de los padres de familia a un conjunto de reactivos que indagan la disponibilidad de ciertos bienes materiales y culturales en el hogar, por lo que se puede considerar que se trata de un índice tanto de estatus socioeconómico como de estatus sociocultural. Los reactivos que el índice resume son los siguientes: nivel máximo de estudios de la madre y del padre, nivel de ingresos económicos mensuales de la familia, número aproximado de libros en casa; y si el hogar cuenta con los siguientes bienes y servicios: electricidad, agua potable, drenaje, WC, TV por cable, Internet, recolección de basura, teléfono, estufa de gas, automóvil o camioneta, lavadora, refrigerador, computadora, horno de microondas y reproductor de DVD. El índice se generó con el empleo de la técnica estadística denominada análisis factorial confirmatorio (CFA, por sus siglas en inglés). Los indicadores de ajuste y otros detalles de la técnica se muestran en el Anexo 1.19
Otra variable importante es la denominada puntajes generales (i.e. calificaciones), que constituye un índice de las puntuaciones obtenidas por cada alumno en las tres asignaturas evaluadas.20 Este índice, denominado ICCcal se generó mediante la técnica estadística CFA ya referida, con la ventaja de que ésta permitió ponderar el peso respectivo de cada materia en la conformación del puntaje general del niño. Con esto se superó el problema de tener puntajes no comparables al asignar un peso distinto a cada materia en la conformación del índice (véanse los detalles en el Anexo 2).
La segunda base de datos utilizada contiene información de 23 entidades federativas a partir de seis variables que incluyen el índice de Gini de 2012 calculado por el INEGI; el índice promedio de estatus socioeconómico y cultural (calculado con la base de datos de alumnos); y otras variables que se enlistan en el Cuadro 1.
Cuadro 1 Variables incluidas en base de datos de entidades
| Nombre de variable | Etiqueta de variable |
| Entidad | Nombre de la entidad |
| Gini12 | Índice de Gini 2012 |
| SESent | Índice promedio de estatus socioeconómico y cultural de alumnos de primarias generales de las entidades |
| CalgEnt | Calificación promedio de primarias generales de la entidad |
| ICCses | ICC del SES por CCT en primarias generales |
| ICCcal | ICC Calgral por CCT en primarias generales |
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de prueba ENLACE 2012.
A partir de ambas bases de datos se generaron las evidencias que se ofrecen en el siguiente apartado.
Desigualdad educativa: nuevas evidencias
Como se mencionó en la presentación y planteamiento del problema, el sistema educativo de México es un mosaico de inequidades que se expresa en una alta desigualdad educativa, y que deja atrapados a los niños en escuelas que congregan a alumnos de orígenes socioeconómicos y culturales desfavorecidos (Fernández y Blanco, 2004). El cuerpo central de este apartado es el análisis de las primarias generales de 23 entidades del país como espacios institucionales reproductores de inequidad.
Con el coeficiente de correlación intraclase de los SSECU (referidos como ICCses) de los alumnos de primarias generales se obtuvo un indicador del grado en el que las escuelas forman estratos socioeconómicos por la semejanza social entre sus alumnos. O, en términos más simples, se obtuvo un indicador del grado en el que los alumnos asisten a escuelas formadas por sus pares, socioeconómicamente hablando, lo que supondría pocas oportunidades para relacionarse con alumnos de distintas trayectorias culturales.
La mayoría de los estados observados (Gráfica 5) resultan con un ICCses tendencialmente alto (mayor a 0.3), lo que indica un fenómeno de estratificación socioeconómica de las primarias generales. En otras palabras, existe una marcada tendencia en el sentido de que los alumnos de primarias generales asistan a escuelas en las que conviven con sus pares de extracción social. Esto evidencia que la estratificación de los sistemas educativos no sólo se registra en las modalidades escolares en desventaja (v.gr. CONAFE y primarias indígenas), sino también en primarias generales, tanto de ámbitos rurales como urbanos, con niveles de desventaja intermedios.
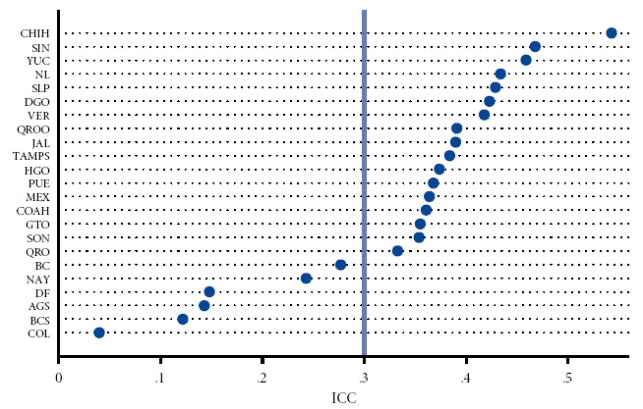
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
Gráfica 5 ICC del SSeCu por escuelas en entidades
La Gráfica 5 muestra claramente que sólo seis de 23 entidades federativas analizadas (Colima, Baja California Sur, Aguascalientes, Distrito Federal, Nayarit y Baja California) tienen sistemas educativos con escuelas diversificadas en su composición social; el resto registran la presencia de escuelas con composiciones sociales muy similares, es decir, con mayor estratificación socioeconómica y cultural, donde Chihuahua es la entidad en la que el sistema educativo registra la estratificación más alta. En el extremo, Colima aparece como la entidad con escuelas más diversificadas en su composición.21
Aunque algunos podrían suponer que el ICCses sólo es el reflejo del estatus socioeconómico y cultural promedio de los alumnos de la entidad, una evidencia en contrario se obtiene al controlar por la asociación con dicho estatus, la cual resulta muy baja, según se muestra en la matriz de correlaciones de la Tabla 4 (r= - 0.22). De esta manera, es posible afirmar que la similitud en la composición social de las escuelas tiene lugar independientemente del SSECU promedio, es decir que los estados que registran niveles altos de estratificación de las escuelas no son necesariamente los más pobres, sino simplemente los más desiguales. Una muestra clara de lo anterior son Nuevo León y Sinaloa, que son estados prósperos en la economía y a la vez registran muy altos niveles de estratificación social escolar.
Tabla 4 Matriz de correlaciones en variables de nivel estatal
| ICCses | ICCcal | Gini12 | SESent | CalgEnt | |
| ICCses | 1.0000 | ||||
| ICCcal | 0.6741 | 1.0000 | |||
| Gini12 | 0.4753 | 0.5131 | 1.0000 | ||
| SESent | -0.2286 | -0.4320 | -0.3137 | 1.0000 | |
| CalgEnt | 0.2482 | 0.5140 | 0.0690 | 0.1508 | 1.0000 |
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos.
Una matriz de correlaciones a partir de las distintas variables trabajadas arroja asociaciones relevantes que describen la relación entre desigualdad educativa y desigualdad social en las primarias generales de los estados analizados (Tabla 4).
La matriz de la Tabla 4 muestra una fuerte asociación (r = 0.67) entre el ICCses y el ICCcal; es decir, entre el nivel de estratificación socioeconómica de las escuelas y el efecto escuela observado por la correlación de los resultados educativos de los alumnos de un mismo centro escolar. En otras palabras, conforme se hace más fuerte la semejanza socioeconómica de los alumnos de las escuelas, sus resultados pasan de ser escasamente parecidos, a ser más parecidos, y esto se observa con más claridad en los casos de Durango, Veracruz, Sinaloa, y otros (Gráfica 6).

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
Gráfica 6 Relación entre ICC de puntajes generales y el ICC del SSeCu
La Gráfica 6 muestra también que entre más fuerte se hace la semejanza entre los alumnos de una escuela por su SSECU, la semejanza de sus resultados de aprendizaje se vuelve moderadamente fuerte (i.e. cuando el ICC de los puntajes se acerca o supera el 0.3).
Otra asociación relevante que se muestra en la matriz es la que se observa entre el Gini 12 y el ICCses (r=0.47); es decir, los estados más desiguales por la concentración del ingreso registran sistemas educativos donde las escuelas forman más estratos socioeconómicos, lo que sugiere que la desigualdad social revelada por la concentración del ingreso tiende a reflejarse en sistemas educativos con primarias generales muy estratificadas. En esta categoría se cuentan entidades como Chihuahua, San Luis Potosí, Durango y otras más que se observan en el cuadrante superior derecho de la Gráfica 7.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012 e índice de Gini del INEGI.
Gráfica 7 Relación entre ICC de SSeCu e índice de Gini 2012
La Gráfica 7 muestra que algunas de las entidades con menor concentración del ingreso (v.gr. DF, Colima, Aguascalientes y Baja California Sur) son al mismo tiempo las entidades con sistemas educativos menos estratificados; es decir, con primarias generales más diversificadas en su composición social.
Por otro lado, en la matriz de la Tabla 4 se analiza el ya referido coeficiente de correlación intraclase de las calificaciones de los alumnos (ICCcal). Con este coeficiente se obtiene un indicador del grado en el que las escuelas registran similitud en los resultados de sus alumnos, lo que suele referirse como el efecto escuela.22
Antes de abundar en la correlación del ICCcal con otros indicadores de desigualdad, cabe señalar que, en general, todos los estados analizados registran coeficientes bajos, de modo que en el ámbito de las primarias públicas generales el efecto o peso de la escuela en los resultados de los alumnos no sólo es variable entre entidades, sino en general bajo, como se puede observar en la Gráfica 8, donde el grueso de las entidades analizadas registran ICC menores a 0.3.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la prueba ENLACE 2012.
Gráfica 8 ICC de puntajes por escuela y entidad
La Gráfica 8 muestra que sólo una entidad (Durango) registra un ICC de los puntajes mayor a 0.3. El resto de las entidades registran coeficientes claramente irrelevantes (v.gr. el DF, Aguascalientes y Baja California). El peso de las escuelas en la explicación de los aprendizajes no es igual en las primarias generales de las entidades analizadas; sin embargo, ya se ha indicado arriba que existe una fuerte asociación entre el ICCcal y el ICCses, según la cual, conforme se hace más fuerte la semejanza socioeconómica de los alumnos, sus resultados son más parecidos.
La matriz de correlaciones sugiere que existe una asociación alta (r=0.51) entre el ICCcal y Gini 12; es decir, entre el efecto escuela y el índice Gini de las entidades, de modo que los estados con mayor concentración del ingreso tienden a registrar también sistemas educativos en los que el peso de la escuela en los resultados de los alumnos tiende a ser ligeramente mayor. Esto es tanto como decir que a mayor desigualdad social, el peso de la escuela en la explicación de los aprendizajes tiende a ser mayor, o que en las entidades más desiguales la escuela pesa moderadamente más en los resultados de los alumnos.
Si en lugar del índice de Gini se analiza el SSECU promedio de los alumnos por entidad (SESENT) se obtiene una asociación negativa importante con el ICCcal (r= -0.43). Esto significa que las entidades con mayor SSECU de sus alumnos también registran un efecto escuela ligeramente menor, y lo contrario. Esto es tanto como decir que a mayor ventaja socioeconómica de los alumnos, el peso de la escuela en la explicación de los aprendizajes tiende a ser menor.
Otra asociación importante en la matriz de correlaciones es entre ICCcal y Calgent (r=0.51); es decir, entre el efecto escuela y los puntajes promedio de las primarias generales de las entidades. De esta forma, los estados en los que se registra mayor peso de la escuela tienden a obtener mejores resultados. En otras palabras, conforme se pasa de un efecto escuela irrelevante a un efecto moderadamente relevante, los rendimientos académicos de los alumnos tienden a mejorar.
Recapitulando, se puede decir que los sistemas educativos estatales registran un comportamiento según el cual las escuelas cuyos alumnos se parecen más desde el punto de vista socioeconómico (i.e. mayor ICCses), tienden a obtener resultados más parecidos en las pruebas estandarizadas (i.e. mayor ICCCAL); y por el contrario, las escuelas de composición socioeconómica y sociocultural más diversa, tienden a obtener resultados más dispersos. En otras palabras, la asistencia a escuelas entre alumnos pares, socioeconómica y socio-culturalmente hablando, parece presentar un efecto de homogenización de los resultados, sin que dicho efecto logre ser mayor a 0.3 en la mayoría de las entidades observadas, y sin que dicho efecto indique mejores o peores puntajes, sino sólo mayor semejanza.
Durango y Veracruz resultan los casos más sobresalientes en términos de la doble estratificación: puntajes y SSECU. El resto de entidades (por debajo del ICC de 0.3) sólo registran la estratificación escolar, con Chihuahua y Sinaloa como los casos más extremos.
Por otro lado, parece que la desigualdad social basada en el ingreso tiende a reflejarse en sistemas educativos estatales en los que las primarias generales forman estratos por una composición basada en alumnos similares por su SSECU. Esto significa que más allá de las modalidades escolares, los estudiantes con desventajas socioeconómicas o socioculturales asisten a escuelas de niños pares, como si las desigualdades sociales y educativas se reprodujeran juntas.
Reflexiones finales
Los datos mostrados permiten ir más allá de la estratificación por modalidades escolares debido a que, a pesar de que la estratificación de alumnos y de escuelas es un fenómeno en todas las entidades, algunas de éstas son más desiguales que otras.
La perspectiva de la equidad educativa se inscribe dentro de una corriente de estudios que supone que es posible conciliar equidad y eficiencia, y que han puesto de relieve lo perjudicial que es el fenómeno de la exclusión y el bajo rendimiento educativo generalizados para los derechos económicos, así como para los objetivos sociales (OCDE, 2012). Según esta perspectiva, las escuelas eficientes tendrían que ser equitativas, o mejor aún, la eficiencia no tendría que sustentarse en la preservación de las desigualdades.
La estratificación de los aprendizajes a través de modalidades escolares y de escuelas que reproducen los niveles de logro, sólo tiene posibilidades de ser superada mediante la equidad.
Los datos mostrados parecen indicar un doble reto en el sistema educativo nacional: por un lado, es necesario encontrar mecanismos que en el corto o mediano plazo permitan superar la desigualdad interescolar, de modo que la distribución de los aprendizajes se sobreponga a la estratificación que se observa no sólo entre modalidades escolares, sino entre entidades y entre escuelas. Por otro lado, es necesario encontrar los mecanismos para superar la desigualdad intraescolar, a fin de que la distribución de los aprendizajes empiece a sobreponerse a los condicionamientos socioeconómicos al interior de las escuelas. En ambos casos es necesario identificar los factores distributivos; es decir, no sólo los factores que posibilitan el aprendizaje, sino también aquellos que lo posibilitan a pesar de los condicionamientos socioeconómicos de los alumnos.
Los datos muestran que en el país operan fuertes mecanismos de reproducción social y cultural, y que la escuela sigue siendo una importante fuente de exclusión social, aun cuando se haya avanzado en la cobertura y la escolarización de la población. La posibilidad de identificar cuáles son los factores que ayudan a distribuir el aprendizaje ayudaría a avanzar en el diseño de una estrategia urgente para mejorar los resultados del sistema educativo nacional, que esencialmente plantean tareas de distribución del conocimiento entre los estratos que lo caracterizan.











 nueva página del texto (beta)
nueva página del texto (beta)


