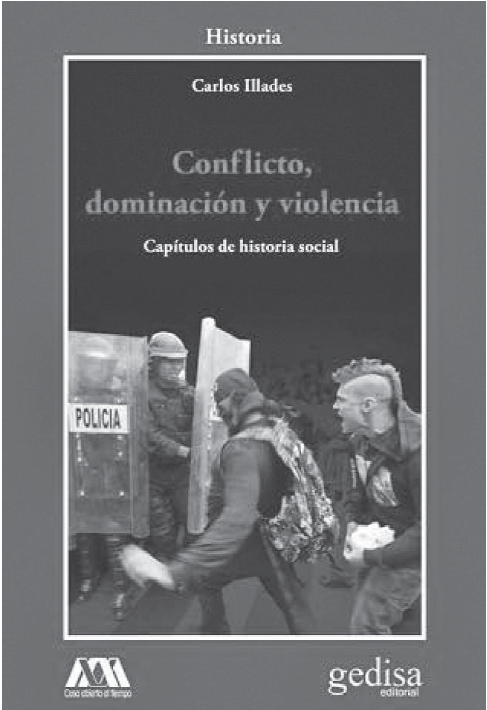La tendencia historiográfica a la especialización ha sido una constante en los últimos años que no ha dejado de ser una pauta a la que muchos atinan, desafortunadamente. Sin embargo, quienes se salvaguardan de dicha tendencia, suelen relucir cada vez más dentro de la disciplina, y en el campo intelectual en general. Carlos Illades puede circunscribirse a este tipo de intelectual que busca diversificar sus análisis históricos, como bien lo prueba Conflicto, dominación y violencia. Este libro, dividido en ocho capítulos, analiza un tema común: la izquierda y sus movimientos, pero con aproximaciones historiográficas distintas.
El primer capítulo, titulado “Historiografía de los movimientos sociales”, busca hacer un balance entre los distintos autores a quienes se ha acercado Illades y así establecer una metodología para el resto de los capítulos de la obra. Retomando a George Rudé, Eric Hobsbawm, E. P. Thompson -de quien tiene un fabuloso estudio de historia intelectual-, Charles Tilly, y otros tantos historiadores y sociólogos, el autor señala los principales problemas de los que se han ocupado, y de esta manera hace un recuento de cuáles han sido las principales causas que han llevado a la conformación de un movimiento social. En esta discusión historiográfica, rastrea el inicio de estos movimientos al final del siglo xviii con Tilly, la emergencia de la racionalización de las causas sociales con Rudé y, finalmente, los actores con Thompson y Perry Anderson.
La polarización social de la Revolución industrial llevó a la constitución de la clase obrera, en tanto formación histórica. Siguiendo a Thompson, el autor entreteje los conceptos de clase, experiencia y conciencia. Los intereses comunes y la experiencia diaria del obrero se insertan en la materialidad social para, por medio de las experiencias comunes, construir históricamente a la clase, respectivamente. El concepto de experiencia en Thompson es fundamental en la medida en que inserta el elemento plenamente social -y cultural- al estudio de los movimientos sociales, en tanto conformaciones históricas de clase.
La sociología histórica, reseñada aquí con Charles Tilly y Lesley Wood, no sólo estudia temas afines a los historiadores, sino que llega a conclusiones similares con Hobsbawm -por ejemplo- al señalar que los movimientos sociales y la democratización no son consecuentes entre sí, y al parecer son lo contrario, pues los primeros surgen con la ruptura de la segunda. Junto a Alain Touraine, ven el desmoronamiento de los movimientos sociales, pues el factor esencialmente social ha desaparecido, al grado que Touraine habla de una “era postsocial” (p. 32). Sin embargo, Illades difiere de esta tesis radical, con lo cual abre el campo para el resto de sus capítulos mediante la caracterización de las movilizaciones sociales en tres vertientes:
[…] como la reivindicación de derechos, mejoras sociales y participación política dentro del Estado (socialdemocracia, en Occidente); como la toma del poder político en la periferia (comunismo, en el Este y Asia); como guerras de liberación nacional en los países atrasados (antiimperialismo, en el Tercer Mundo). (p. 35)
“Organización y acción colectiva del artesanado” sigue la lógica del capítulo anterior, pero adopta un análisis histórico de los movimientos sociales en México del siglo XIX, haciendo una analogía con los temas tocados por trabajos citados. La organización de la clase obrera mexicana se empezó a gestar por medio de la formación de sociedades mutualistas -y asociacionistas- que derivaron en algunas como la Sociedad Mexicana Protectora de Artes y Oficios (1843) o la Compañía de Artesanos de Guadalajara (1850). No obstante, las “sociedades de auxilios mutuos” apelaban a una realidad obrera que fue incapaz de organizarlas, quedando éstas a manos de aquellos que tenían los recursos para mantenerlas.
Sin embargo, con la formación de la Sociedad de Obreros del Septentrión en 1871 -la cual conformaría el Gran Círculo de Obreros de México- y su política de admitir cualquier tipo de trabajador, empezó a cambiar la pauta de las organizaciones obreras. “La fiesta cívica contribuyó a integrarlos como sujetos colectivos al otorgar a la sociabilidad trabajadora un espacio en el campo simbólico republicano” (p. 48). Al llegar el liberalismo al poder, los obreros vieron una de sus mayores prédicas -anticlericalismo- cumplidas en las Leyes de Reforma, pues éstas fueron fundamentales para conquistar los derechos sociales. Empero, con el Porfiriato, el obrero vio un nuevo atraco en sus capacidades y derechos, y con ello estallaron las huelgas de principios del siglo XX.
La actividad de organizaciones como la Casa del Obrero Mundial (COM) fue importante a lo largo del periodo revolucionario, sobre todo en la medida en que se estaba en medio de la lucha por mejorar la condición de vida del obrero. Sin embargo, las demandas “carecían de raíces en el proceso productivo”, representando la suma de voluntades individuales “reunidas en función del socorro y la ayuda mutuos” (p. 58). En tanto lucha, las organizaciones obreras dejaron de recurrir a la acción directa, relegándose a las negociaciones directas -de naturaleza sindical- con el gobierno.
Entre los pocos movimientos en los cuales podemos vislumbrar una naturaleza socialista está “La rebelión de los Pueblos Unidos”, tema que toca el tercer capítulo. En 1868, Julio López se levantó en armas desde Chalco en contra de los terratenientes mexiquenses. A partir de que organizaciones como La Social se erigieron, la recurrencia e importancia de éstas como movilizaciones u organizaciones socialistas fue cada vez mayor. Halló en la prensa su móvil de expresión, expidieron documentos en los cuales declaraban que el buen gobierno y la buena repartición de la propiedad comunal eran dos de los factores por los cuales ellos peleaban.
La alianza de distintos órganos socialistas como el Partido Socialista (1878), La Social (1871) y el Directorio Socialista conformaron una organización que las englobaría a todas: la Confederación Mexicana Socialista, bajo la cual publicarían el Plan Socialista… (1879). La repartición de tierras, la protección de indígenas y restaurar el orden en la economía nacional fueron prerrogativas que marcaron este Plan. Respaldados por la Confederación, los levantamientos en la zona del Bajío y la Sierra Gorda seguían proclamando el socialismo como redentor de la situación oprobiosa, en la cual se habían sumergido tantos pueblos.
Empero, el gobierno también estaba preparado para actuar en contra de estas acciones, y aún más si estaban respaldadas por organizaciones sólidas como la Confederación Mexicana Socialista. La encarcelación empezó a ser factor para menguar la protesta socialista, la cual “desbordó los postulados del primer socialismo al poner en acción al jacobinismo comunalista y la vía armada”, e incluso se recurrió al “salvajismo indígena” (p. 87). Esto no sólo llevó a exceder los deseos de las organizaciones socialistas, sino que también llevó a la desintegración del movimiento en órganos que tenían otros fines en mente. No obstante, Illades señala que la Rebelión de los Pueblos Unidos fue un hito importante para sentar las bases de la lucha agraria que sería clave en la Revolución mexicana, algunos años más tarde.
La Revolución, como bien sabemos, tuvo muchas vertientes. Entre ellas, estaba la mezcla de un conflicto xenófobo, tema del que se ocupa “Revolución y xenofobia”. En este capítulo, el autor ilustra las relaciones diplomáticas entre México y España durante el conflicto, y los resultados de los problemas con los españoles.
Los privilegios de los cuales gozaron los extranjeros en México tuvieron retribuciones mayoritariamente económicas, en especial en el área comercial, agrícola y de servicios. “Una primera causa de la violencia dirigida hacia los inmigrantes peninsulares fue el nexo de algunos con el régimen porfiriano” (p. 96). Asimismo, las actividades económicas, la carga cultural de las relaciones históricas español-mexicano y el antimaderismo de los españoles, empeoraron aún más las relaciones.
Las reacciones ante las hostilidades reavivaron los antiguos resentimientos entre unos y otros; los españoles desdeñaban a los indígenas, mientras el mexicano rechazaba su actitud todavía colonial. Entre despojos y apoyos impopulares, mexicanos y españoles combatían por espacios privados, para unos, pero que debían ser públicos, para otros.
Las hostilidades fueron disminuyendo conforme se iba disipando la época de insurrección revolucionaria. Reflejo de esta mejora fue el mutuo acercamiento de los gobiernos con el reconocimiento español del nuevo poder en 1915. Con ello, España ponía un pie sobre el pedestal que significaría las futuras relaciones económicas de ambos países. “No obstante, por la vía legal en muchos casos, la disputa social, étnica e incluso identitaria perduró, si bien tomando nuevos derroteros” (p. 116).
El capítulo siguiente se ocupa de “Los orígenes de la ciencia social”. El autor habla de los caminos que siguieron la construcción de distintas disciplinas: desde las teorías de Darwin, pasando por el Positivismo y llegando a la construcción de la historia nacional a partir de factores endógenos y de múltiples raíces. En todos estos esfuerzos, el autor sigue la línea científica que trataron de continuar los diversos autores analizados a lo largo del capítulo. Tanto la sociología como la historia encontraron sus bases en el argumento científico, ambas formularon leyes que debían cumplirse de acuerdo a lo establecido en sus teorías.
La Revolución le daría un nuevo sesgo a estas disciplinas, que a partir de entonces empezarían a institucionalizarse. Se consideró a la sociología como una de las fuentes de legitimación del Estado, sus acciones y políticas. Se buscaba el beneficio individual y generalizado de la sociedad a partir de las prácticas de investigación social. A partir del comienzo de la segunda mitad del siglo pasado, los nuevos impulsos llegarían de la teoría marxista. En esta lógica, el autor ubica a Pablo González Casanova como uno de los intelectuales fundamentales en el tema de la democracia en México. A partir de su teoría de la democracia y otras tantas, el sociólogo se ocupó de hacer un análisis pormenorizado de los problemas que aquejaban a la sociedad mexicana en general.
Progresivamente la investigación acerca de la sociedad fue sacudiéndose de este compromiso con el Estado, en parte porque la sociología comenzó a adquirir un espacio propio dentro de las instituciones académicas, y como consecuencia también de que aquél fue alejándose del horizonte de la Revolución mexicana, utilizándolo únicamente como una insustancial apelación discursiva. (p. 142)
El análisis de la democracia surgió como uno de los problemas más emblemáticos de las ciencias sociales, pero también en la práctica surgió el problema de las movilizaciones sociales en México. La incapacidad de diálogo de éstas con las autoridades muchas veces llevó a la creación de un “Círculo de la violencia”. Ante la inoperancia de la democracia, los movimientos buscaron su reivindicación, pero la respuesta ante las demandas fue el autoritarismo, por decir lo menos.
El estado de Guerrero, de perpetuo interés para el autor, ha sido sede de movimientos sociales que buscan la mejora de las condiciones en las cuales ha vivido desde su fundación. La presencia socialista desde 1919, en Acapulco, tuvo repercusiones en la disputa por la promulgación de mejoras en derechos sociales. La enorme cantidad de organizaciones y comités erigidos en esta entidad puede darnos una muy buena idea del nivel de compromiso de la sociedad para consigo misma.
La desaparición de poderes estatales, la repartición de tierras y mejoras económicas para la mayoría de la sociedad ocuparon el ideario de la población, privada en su mayoría de cualquiera de estos derechos. El movimiento popular, al no tener una respuesta efectiva de los poderes fácticos nacionales ni estatales, recurrieron al uso de la fuerza armada, constituyéndose guerrillas y fuerzas armadas populares. La lógica gubernamental siguió en el mismo camino: continuar con las represiones y privaciones hacia la sociedad guerrerense, aniquilando a los principales actores insurgentes, como fue el caso de Lucio Cabañas.
“La sociedad civil guerrerense realizó luchas puntuales para proteger los recursos naturales situados en los territorios de las comunidades” (p. 156) y contra la privatización de tierras originariamente ejidales o comunales. Al igual que la guerrilla, buscaban la aniquilación de las acciones esencialmente injustas y antidemocráticas, manejadas por medio de la opresión política. Con el incremento de la violencia en el estado, no sólo aumentó la presencia del ejército y los guerrilleros, sino que también empezó a surgir una cantidad cada vez mayor de “violencia criminal”, abonada por la presencia de marihuana, opio y las precarias condiciones sociales del estado. “El estallido de la violencia criminal entorpeció la actividad de los movimientos sociales y aumentó el hostigamiento hacia sus líderes” (p. 166).
Los resultados de esta combinación de insurgencia popular armada, la presencia militar y policial en la entidad, así como el crimen organizado y las condiciones precarias en las que vive la sociedad guerrerense, han sido terreno fértil para la gestación de problemas tan indignantes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “mientras el Estado en sus tres niveles carece de una estrategia mínimamente creíble para enfrentarla” (p. 172).
La “Violencia y la protesta pública” han sido un tema cada vez más recurrente en los movimientos sociales. Los black blocs han adoptado la violencia como uno de sus métodos de acción, caracterizándose como una “guerrilla urbana” (p. 175). Surgidos en la República Federal Alemana en la década de 1980, éstos han tenido como objetivo romper la esclavitud social y mental que supone el capitalismo, y como tal, requiere la insurrección permanente de la sociedad para emanciparse del poder.
En México han existido demostraciones de los black blocs a partir de las demostraciones multitudinarias en rechazo hacía Enrique Peña Nieto desde julio de 2012. Sus operaciones, al igual que los desplegados en otros países, han sido en contra del aparato estatal, recurriendo al uso de armas como bombas y piedras. Sin embargo, ya en la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1999, el autor encuentra un gérmen neoanarquista, con razones antiintelectuales, y con un adiestramiento en el uso de la fuerza para conseguir sus fines. Al igual que el movimiento magisterial en Oaxaca, se encontró con el uso de la fuerza estatal como freno al movimiento social.
El endurecimiento estatal, el constante asesinato de líderes sociales y la indiferencia hacia los reclamos populares en el gobierno de Felipe Calderón, redundó en respuestas más ásperas de los movimientos sociales y el reposicionamiento de la guerrilla que, como parte de su estrategia militar […] formó frentes de masas que le permitieron una presencia legal y activa en aquéllos. (p. 188)
Ahora bien, el autor esboza dos consecuencias interesantes de la “acción directa” emprendida por los grupos anarquistas: el hecho de su negación a la política por considerarla “intrínsecamente espuria” (p. 195), además de tomar en cuenta a los partidos como parte de la misma espuria, estando fragmentados como lo están. De ahí su consideración fundamental de destruir el poder antes de tomarlo. Por otra parte, al hacer de esta acción una consecuencia casi inherente de las movilizaciones, implica al conjunto de los movilizados en dicha acción indirectamente, cuando en realidad son responsabilidad de tan sólo una sección de ella. Así, los proyectos revolucionarios se han constreñido cada vez más a las acciones inmediatas ejecutadas por ciertos grupos, en vez de tener un “espíritu de revuelta” con fines mayores a la destrucción material del capital.
Como dice Illades en el siguiente capítulo (“El otoño del descontento”), el “desencanto juvenil no se explica por un ethos rebelde inherente a esa etapa de la vida […], sino que responde sobre todo a que los jóvenes se inscriben en la franja de edad más castigada por el paupérrimo crecimiento de la economía mexicana durante las tres últimas décadas” (p. 200). Aunado a este hecho, la violencia -ya naturalizada en la sociedad mexicana- ha sido un medio para quitarle el poder a la clase política, la cual, cada vez más, es incapaz de producir opciones disidentes.
El autor hace un estudio de la relevancia histórica del movimiento #YoSoy132, el magisterial oaxaqueño/guerrerense, las policías comunitarias, los movimientos resultado del asesinato del hijo de Javier Sicilia, así como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Este último ocacionó descontentos sociales radicados en el hecho, principalmente, de la respuesta del gobierno frente a la desaparición de estudiantes -por una parte- de una entidad pobre, además del encubrimiento gubernamental de la inoperancia de la fuerza pública frente a las “órdenes del crimen”. La sociedad civil respondió conjuntamente ante la acumulación de hechos que la han llevado a movilizarse.
Todos estos movimientos demandan “el cumplimiento de las obligaciones elementales del Estado” (p. 226), así como un cambio tan fundamental que pudiera llevar a otro “institucional que acabe con lo que queda del Estado autoritario, [además de] trascender el bloque histórico neoliberal surgido en los ochenta, de la alianza (y ahora fusión) entre el capital, un segmento [creciente] de la clase política y el crimen” (p. 227). La alternativa de los jóvenes es buscar lo social frente a lo político, pero sin considerar el hecho de que para mejorar lo primero, el medio utilizable es el segundo. No se puede -en las circunstancias del presente- pelear por lo social, sin confrontar los problemas políticos que aquejan a México.
Así, el autor concluye su obra con una invitación al cambio histórico. El recorrido teórico-histórico -siguiendo una lógica de sucesión temporal- que hace Carlos Illades de las movilizaciones sociales en México en Conflicto, dominación y violencia, sigue una razón que pudimos apreciar en la presentación del libro, hace un par de meses. En ella, el autor no sólo invitaba a los historiadores al análisis de los movimientos sociales en México, sino también hacía una clara invitación al estudio histórico -o teórico- “de lo que sí pasó” con estos movimientos. Es decir, rechazaba la tendencia a valorar al socialismo o a la izquierda desde lo que “no pudo hacer” para cambiar las realidades históricas en las cuales ha actuado.
El estudio histórico de los movimientos sociales implica inmiscuirse en la teoría de pensadores de la talla de Slavoj Žižek, Étienne Balibar, E. P. Thompson, George Rudé, Eric Hobsbawm o Charles Tilly. Así, la tarea emprendida por Illades de hacer un análisis histórico de los movimientos sociales en México tiene el sustento teórico -la bibliografía utilizada demuestra que su trabajo bibliográfico es muy completo- para complementarse con la información histórica, y rastrear “lo que sí pasó” con ellos. Las conclusiones a las que llega son desalentadoras frente a la incapacidad de los movimientos sociales de trascender la inmediatez que significan las “acciones inmediatas” y la poca trascendencia que tuvieron movimientos como el más reciente resultado de los 43 normalistas desaparecidos.
Carlos Ilades es considerado como uno de los historiadores con mayor profesión en la historia de la izquierda mexicana, estudiando el socialismo, la historia intelectual de la inteligencia rebelde, el Estado de guerra en México en los últimos años, pasando de la historia social a la historia intelectual, nos deja un estudio histórico y teórico fundamental para la crítica de los movimientos sociales mexicanos. Acudir a estos estudios quizá sea una de las tareas a las cuales podamos apelar como sociedad para, a partir del conocimiento histórico de lo que sí se cometió, construir movimientos políticos y sociales que puedan desmantelar el sistema en el cual nos hemos sumergido. Usar, quizá, lo político para deconstruir, y lo social para construir -no sólo a nivel teórico, sino también a nivel práctico- una nueva realidad en México.











 nova página do texto(beta)
nova página do texto(beta)