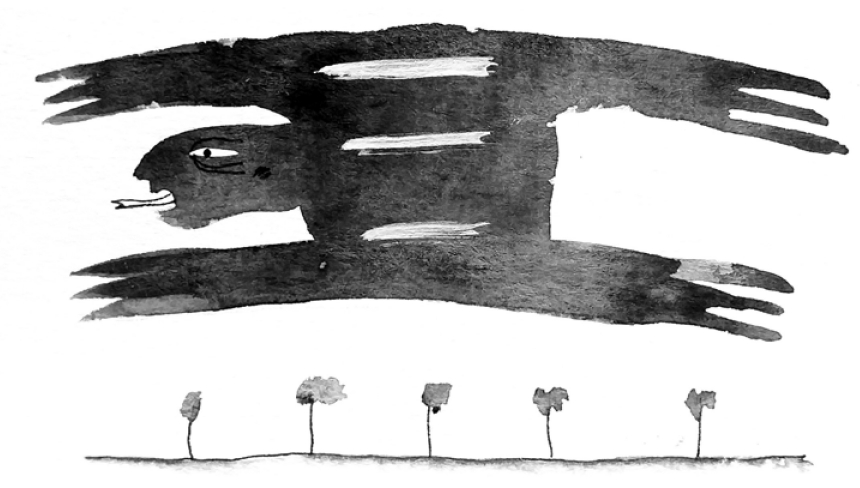Comunidad: un concepto en tensión y disputa
¿Qué entendemos por “comunidad” y cuál es su vigencia? La comunidad a debate (Lisbona, 2005) ha reanimado la vieja polémica acerca de si necesitamos abreviar o ampliar el concepto de comunidad debido a lo controvertido e impreciso de sus significados. Pese a que la definición de comunidad -especialmente en el campo de la investigación e intervención comunitaria- parece haber llegado a su culminación y de continuo se haga derroche de su capacidad descriptiva y explicativa, en realidad es más evidente la incertidumbre que provocan sus ambiguos axiomas que su alcance heurístico y explicativo. El dulce sentimiento de realización hace del concepto de comunidad más que una categoría analítica y conceptual una categoría gramatical estéril y engañosa que se reduplica con espontaneidad al ignorar las aportaciones que los padres fundadores de la sociología y la antropología han hecho al respecto. No se trata ahora de superar el canon referido a las nociones de comunidad, sino de enfrentar las concepciones más obtusas que en la actualidad se imponen en los círculos academicistas donde, cabe decir, da la impresión de que se desconocen rutas teóricas y perspectivas metodológicas aplicadas al concepto de comunidad y, además, se ignora -o, simplemente, no se aplica- el capital conceptual trazado por la sociología y la antropología fundacional de Tönnies, Weber y Durkheim.
El esfuerzo por definir el concepto de comunidad se relaciona de manera directa con el ánimo por precisar el campo de acción en los proyectos para el desarrollo e intervención comunitarios; no es presunción de conocimiento disciplinar, sino la fuente que define el impacto de su intervención. En este sentido, la falta de precisión conceptual del concepto de comunidad dificulta el estudio y conocimiento del espacio en que han de impactar las legislaciones, las políticas y los servicios; así como la planificación de proyectos de investigación y programas de intervención. Por supuesto, no se niega el desfase que se da entre la realidad y los contenidos teórico-conceptuales con que se aborda, comprende y explica la realidad. Es precisamente por la conciencia que se tiene al respecto que se impugna el concepto de comunidad como concluyente; y, de hecho, se presenta opaco e impreciso, generando suspicacias en torno a si, en efecto, puede existir una comunidad con las características que a su “naturaleza” se le adhiere.
Comunidad, algunas incertezas
Quienes trabajan en los marcos de programas para la intervención comunitaria han definido el concepto de comunidad a partir de ciertos elementos que, se supone, la caracterizan. Estas definiciones van desde las más inocuas “[comunidad] se refiere al carácter de lo que es común, similitud, identidad […] reunión de personas que viven juntas, que tienen intere ses comunes; en otras palabras, comunidad igual a común unidad” (Robertis y Pascal, 2007: 30ss); hasta otras más elaboradas “[comunidad como el] conjunto de personas que se ubican en un espacio geográfico determinado, que se concibe como unidad social, donde la interacción se da de manera intensa a partir de la atención a intereses comunes, lo que propicia la idea de crear conciencia de pertenencia entre sus miembros” (Zárate, 2007: 194); y otras más complejas.
[comunidad es] una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local [Ander-Egg, 2005: 33-34].
Como podemos observar, en las anteriores definiciones es posible identificar una tendencia a pensar la comunidad como una continuidad de elementos inherentes a ella: 1) un conjunto de personas que comparten un territorio, una lengua y una herencia social que despliega tradiciones; 2) la pertenencia a un pueblo o a una etnia que compromete identidad, sentimientos de pertenencia, intereses, normas y valores; 3) un tipo de conciencia colectiva que se traduce en una red de relaciones recíprocas que identifican psicológicamente a los pertenecientes a la comunidad.
La opacidad que se desprende de las nociones más austeras del concepto de comunidad tiene su fuente no en la acepción de “lo que es común”, sino en la adhesión de los adjetivos “similitud” e “igualdad”, y en las sentencias “común unidad”, “intereses comunes” y “apoyo mutuo”. Si el desfase entre la teoría y la realidad es ineludible, la negación a incursionar en los ámbitos de la problematización hace del discurso antropológico y sociológico un discurso ficticio. ¿Qué implicaciones tienen las nociones de igualdad y similitud en los sistemas de organización humanos? ¿Acaso la estratificación social, con sus títulos y jefaturas impide la acción colectiva orientada por intereses en común? ¿Por qué se ignora el conflicto como parte de la condición humana, así como las tensiones y discontinuidades en los sistemas de organización social comunitarios?
Es posible que la imprecisión de las anteriores definiciones radique en que seguimos ignorando si comunidad es una “reunión de personas que viven juntas” [demasiado tautológico], o si es un “conjunto de personas que habitan una geografía” [demasiado estéril], o si es un “conjunto de personas que tienen intereses comunes”, o si vivir “juntas” propicia la conciencia de pertenencia y, por lo tanto, la consagración de intereses comunes [demasiado idealista]. Además, en cuanto a la tensión conceptual, con las definicio nes citadas de comunidad es prácticamente imposible separarla de otros conceptos como etnia, clase, pueblo, sociedad, villa y aldea; incluso de grupo y familia.
Si se tiene en cuenta lo anterior, no parece que los conceptos más usuales de comunidad sean el camino más viable para comprender el espacio en que han de aplicarse proyectos de investigación e intervención comunitaria, ya por desarrolladores comunitarios ya por trabajadores sociales. Esto se debe a que implicaciones no resueltas son normalmente ignoradas, sobre todo, la determinación isofórmica entre comunidad, territorio y personas; la supuesta uniformidad, homogeneidad y singularidad cultural y, en consecuencia, la presunta ausencia de contradicciones y disonancias; y la aparente unidad-igualdad que crea un “espacio neutro de relaciones”, con lo cual se oculta el orden de la estructura social, las jerarquías, la distribución desigual de recursos, así como las controversias, tensiones, disputas y conflictos.
Hay en aquellas definiciones un oficialismo conceptual, un error categórico con el que hay que romper. En primer lugar, si bien el concepto de comunidad en su dimensión territorial permite identificar situaciones y actores -asumiendo la comunidad como punto de referencia para la planificación y la organización de la intervención (Marchioni, 1989: 127) -, limita lo comunitario a un espacio físico, en lugar de ubicar a los actores en un espacio social que carece de fronteras territoriales nítidas. Esto se debe a que la comunidad, como sistema de relaciones solidarias que expresa el sentido de lo comunitario, se establece a través de re des de relaciones no circunscritas a un territorio. Al abdicar del concepto territorial de comunidad y centrar la atención en el sistema de relaciones es posible desmarcar comunidad de otros conceptos como los de pueblo, villa o aldea, que sí precisan de un territorio y que están determinados por relaciones de parentesco y gestión jurídico-administrativa. En segundo lugar, la noción de singularidad cultural, que alude a la uniformidad, ignora que “cultura” puede ser una abstracción de “rasgos distintivos”, pero no excluye cosmovisiones y expresiones culturales heterogéneas que dan paso a las contradicciones, la transgresión y rupturas im plicadas en el cambio cultural (Zárate, 2005). En este sentido, identidad y alteridad no son excluyentes, pues no se explica la identidad sin el contraste, sea individual o colectivo (Alejos, 2005) En tercer lugar, la determinación isofórmica entre comunidad, territorio y personas supone que a una cultura le corresponde un espacio específico, lo cual es inverosímil debido, entre otras razones, a la movilidad continua de las poblaciones (Besserer, 2013). Finalmente, contrario a las concepciones que ponen el acento en los individuos, para comprender una sociedad no debe tomarse como punto de partida a los individuos, sino las relaciones que existen entre ellos. En este tenor, la exaltación de la solidaridad orientada por intereses en común y la supuesta ausencia de tensiones y conflictos en la enunciación de las características de la comunidad obedecen más a una imagen fantasiosa e idílica que a la realidad empírica, puesto que los individuos y los grupos ocupan posiciones diferenciadas y con frecuencia desiguales en cuanto a su posibilidad de acceso a los bienes materiales y simbólicos; desigualdades como fuente de oposición y conflicto que se legitiman en aras de un “bien común” (Vázquez, 2005).
Si alguna duda cabe respecto de que la noción de comunidad como algo puro y homogéneo no sólo forma parte del imaginario popular, sino que alcanza posturas admitidas en la literatura especializada -contrario a la sentencia de Montero (2004: 102)- basta exponer aquí la siguiente cita que reproduce algunos de los tópicos más recurrentes que remiten a las supuestas cualidades del concepto de comunidad, que
apela a intereses, afectos y sentimientos en común capa ces de desterrar el conflicto, a la utopía de la tradición como un modo de producción y de vida […] fundada en la solidaridad y no en la codicia, en la relación de identidad entre el hombre y la naturaleza y no en la competitividad, en la colaboración y no en el desprecio. A la ley capitalista de la ganancia opone el interés colectivo, la reciprocidad y la solidaridad [García, 2001: 58].
Los enfoques funcionalista, sustantivita y estructuralista de comunidad
El análisis de la comunidad se desprende del desarrollo de modelos conceptuales en cierta medida laberín ticos. Esto se debe a que, en buena parte de la litera tura sobre aspectos relativos a la comunidad y a la intervención comunitaria, se carece de coherencia conceptual en cuanto que lo mismo da referirse a la comu nidad como un conjunto de personas que a un territorio o a un sentimiento colectivo que a una relación solidaria. Aunque es difícil identificar algún enfoque más o menos claro a partir del cual se define el concepto de comunidad, en adelante identifico tendencias que, considero, pueden sintetizarse en tres enfoques: funcionalista, sustantivista y estructural, con la finalidad de identificar situaciones problemáticas y vías de comprensión y explicación a la realidad en que se desea intervenir.
El enfoque funcionalista de comunidad dirige su atención a los aspectos emotivos, psicológicos e intencionales, como son los objetivos e intereses comunes. Contempla una relación determinante entre fines y medios, donde el fin es la preservación de la tradición y los medios el conjunto de valores y prácticas; permite la posibilidad de comprender las funciones con las que cumplen las instituciones (familia, religión, gobierno, cofradías) en sus diferentes dimensiones (social, psíquica, económica, política). Una de las definiciones más usuales de comunidad desde este enfoque se expone como un conjunto de personas, que se vinculan por intereses comunes, cuyos miembros comparten actividades como: “un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos” (Socarrás, 2004: 177).
La adherencia acrítica a este enfoque corre el riesgo de centrarse en las relaciones de interdependencia y solidaridad recíproca tanto como en los aspectos psíquicos y necesidades que termina por naturalizar las relaciones humanas e ignorar el conflicto que produce inestabilidad y cambio. Con normalidad, este tipo de definiciones parten de la psicología social que encuentra su fundamento en las expresiones de identidad a través de lo cual se comparte “comunión de actitudes, sentimientos y tradiciones y unos usos y patrones lin güísticos comunes correspondientes a una lengua histórica o idioma; con las características propias que le permiten identificarse como tal” (Causse, 2009: 16). Por otra parte, la simplificación y homogenización de las estructuras y relaciones sociales que se desprenden de este enfoque de comunidad sugieren una imagen armónica y exenta de conflicto y relaciones de poder (Lillo y Roselló, 2004).
Por otra parte, el enfoque sustantivista de comunidad se dirige a los aspectos de carácter grupal, geográfico, institucional y político, a efecto de proponer políticas de intervención a partir del análisis de la distribución espacial de servicios. El significado sustantivo deriva de la supuesta dependencia o interdependencia para la subsistencia del individuo en función del intercam bio con el medio ambiente natural y social, en la medida en que tal intercambio proporciona los recursos necesarios para la satisfacción material y psíquica, concibiendo la comunidad como:
un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones [Sánchez, 1996: 84].
Una de las aportaciones de este enfoque es que atiende la heterogeneidad de la experiencia humana y, por consiguiente, considera plausible la existencia de diferentes lógicas en los sistemas de organización que no pueden ser analizadas con categorías “universales”, sino que requieren de categorías particulares que correspondan a realidades específicas. Por otra parte, es útil para abordar las relaciones que se construyen en los marcos de la vida cotidiana expresadas por el sentido subjetivo y los actos rituales que surgen de la dinámica propia en los segmentos de la población, a través de los cuales se crea el sentido de comunidad que funda las relaciones comunitarias. Por último, es un enfoque interesado en el análisis de las relaciones de poder enquistadas territorialmente, lo que permite comprender la dimensión política de los conflictos territoriales o socioambientales, impugnar prácticas económicas y políticas e incidir en luchas por la defensa del territorio y la cultura.
Pese a sus contribuciones, este enfoque, aunque muy habitual, deja fuera el conjunto de redes que se configuran mediante la gestión de mercancías, dinero, ideas y símbolos que se movilizan al margen del territorio. Llama la atención aquí el discurso comunitarista que, por sí solo, “pone en evidencia la necesidad de interrogar o poner en cuestión un concepto de apariencia incuestionable” (Alvaro, 2013: 173). Si bien comunidad remite a los aspectos organizacionales que se configuran en función del tipo de relaciones que se construyen, no deben éstos limitarse al establecimiento de redes de confianza que hacen posible la acción cooperativa, pues, como veremos más adelante, las redes de apoyo, el sentido de pertenencia y la conciencia colectiva no alcanza a todos los miembros de una comunidad, en tanto que los sistemas de inter cambio no siempre son de equivalencia o reciprocidad desinteresada. Al respecto, no debe ignorarse que en toda relación humana se experimentan relaciones en condiciones de desigualdad, fuente de control social y ejercicio de poder que surge de las pugnas por la obtención de bienes escasos.
Por su parte, el enfoque estructural de comunidad además de centrar su atención en el territorio lo hace también en las relaciones intersubjetivas y en la movi lización de bienes materiales y simbólicos. Se iden tifican dos grandes vertientes: una de carácter fijista y determinista, que asume que la modificación de uno de los elementos que componen el sistema modifica su estructura; y otra de carácter estructurante, como característica rutinaria de la conducta que denota un potencial de acción; se vertebra en copresencia al espacio-temporal, ocupado en buscar los nexos entre la acción y el poder.
Marchioni (1989: 24-25), por ejemplo, entiende que toda comunidad posee como elementos estructura les un territorio concreto, una población específica que dispone de recursos y que tienen determinadas demandas, donde el sistema de organización social localizado geográficamente es formalmente democrático y fuertemente estructurado a nivel institucional, cuyas relaciones y conductas se encuentran reguladas por la tradición, la costumbre y las redes solidarias, manteniéndose en el orden de la tradición antagónica de comunidad. Este enfoque estructural, al carecer del sentido estructurante, condena las relaciones comunitarias a relaciones fijas de las que se desprenden imágenes utópicas de la comunidad, que reflejan la nostalgia europea por sus villas. Sin embargo, aun las pequeñas villas o aldeas se configuran como un sistema diferenciado en el cual las unidades que las componen construyen diversos grados de relación e interdependencia con otras personas que expresan creencias, sentimientos, deseos y necesidades particulares; producen, reproducen y movilizan, de forma diferenciada también, recursos materiales, económicos y simbólicos; tienen intenciones, metas y objetivos propios; ostentan niveles diferenciados de estatus, autoridad, poder y prestigio, capacidad de resistencia, movilidad y adaptación, lo que produce en el entorno continuas relaciones de tensión y conflicto.
Por lo demás, las acepciones que restringen al sistema de agregados humanos delimitado territorialmente remiten a un tipo de “comunidades enquistadas en un territorio”, lo cual deja fuera, por ejemplo, a las comunidades religiosas, étnicas, lingüísticas, y a las comunidades económicas o científicas. Estas comunidades se encuentran o desplazan por vastos territorios, por lo que sus miembros quizá nunca podrán relacionarse cara a cara, aunque construyan y mantengan un fuerte sentido de pertenencia. El origen y desarrollo histórico de esas comunidades tienen poco o nada que ver con los modelos supraobjetivados que de ellas se hace, pues toda comunidad se construye en torno a un discurso de origen mítico que la engendra. La pertenencia a un territorio físico se incorpora a la continua construcción de un territorio imaginado de cualidades mistificadoras, que suscitan profundos y perdurables sentimientos de unidad. Esto es así porque las condiciones reales de existencia se funden en una realidad espiritual donde se comparten intereses no siempre en su forma fáctica, sino como representaciones sociales en las cuales se funda la conciencia colectiva; de este modo, los intereses comunes se codifican en símbolos que comunican, promueven y de fienden los valores sentidos de la comunidad.
De la comunidad a lo comunitario: relaciones sociales y representaciones colectivas
Émile Durkheim nos mostró la utilidad de pensar lo social no como la suma de las partes que lo componen, puesto que la sociedad no es la suma de individuos ni la suma de los actos individuales, sino que se halla fuera de ellos. Al imponerse lo social mediante un sistema de normas y creencias existentes más allá de la voluntad individual, se comprende mejor como aquel conjunto de relaciones que se da entre los individuos que integran la sociedad. Lo anterior no es sólo un simple juego en el orden de las palabras. Es importante porque nos enseña que “La vida colectiva no ha nacido de la vida individual, sino que, por el contrario, es la segunda la que ha nacido de la primera. Sólo con esta condición se puede explicar la manera como la individualidad personal de las unidades sociales ha podido formarse y engrandecerse sin disgregar la sociedad” (Durkheim, 2001: 327). Sociedad aquí, tanto como comunidad, es un modo de relación social, un modelo de acción intersubjetivo, esto es, el acervo de conocimiento compartido y simbólicamente estruc turado. En cuanto modelo, no debe confundirse con el reflejo de lo real, sino que debe explorarse como su representación: la vida comunitaria. Durkheim comprendió que en el curso de la vida cotidiana se presentan circunstancias especiales en las cuales la acción social se torna reconfortante y vivificante:
En el seno de una asamblea caldeada por una pasión común nos volvemos susceptibles de sentimientos y actos de los que nos sentimos incapaces cuando nos vemos reducidos a nuestras propias fuerzas […] Es ésta la razón de que todos los partidos políticos, económicos, confesionales, se esfuercen en convocar periódicamente reuniones en las que sus adeptos puedan revitalizar su fe común. Para reafirmar sentimientos que, abandonados a sí mismos, se marchitarían, basta con aproximar y poner en contacto más estrecho y activo a aquellos que los sienten [Durkheim, 1982: 197].
Lo anterior favorece la comprensión de que la vida comunitaria, lo comunitario, la comunidad, no son un estado fijo o flujo permanente de relaciones entre las personas, sino situaciones que rompen con las trayectorias normales de la vida cotidiana, son un conjunto de relaciones procesuales que se establecen periódicamente. Como relación ritualizada, donde el mundo social se recrea en virtud de aquellas represen taciones colectivas que se imponen a los actores individuales, la comunidad remite a una “relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social -en el caso particular, por término medio o en el tipo puro- se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un todo” (Weber, 2002: 33). No a otra cosa se refería Marx cuando formulaba que:
los hombres, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana, la entidad social, que no es un poder abstracto-universal, enfrentado al individuo singular, sino la esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio goce, su propia riqueza [Marx, 1974: 136-137].
Las relaciones de comunidad son trascendentes porque en ellas reside la realización plena del hombre y su reproducción, no obstante, si los hombres producen su historia, no siempre producen la historia que quieren, pues si bien la sociedad es un producto humano, la sociedad produce lo humano en toda la expresión de la palabra:
la producción de la vida tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la producción se manifiesta inmediatamente como una doble relación -de una parte, como una relación natural, y otra como una relación social; social en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y de cualquier fin [Marx y Engels, 1970: 30].
En concordancia con Berger y Luckmann (2003: 33), tanto la sociedad como la comunidad poseen facticidad objetiva, construida por una actividad que expresa un significado subjetivo. “Es justamente el carácter dual de la sociedad en términos de facticidad objetiva y significado subjetivo lo que constituye su ‘realidad sui generis’”. Dicha realidad está mediada por la subjetividad de cuya objetivación no es siempre consciente; de relaciones sociales impregnadas de significados como mediación entre estructura y acción, cuyos componentes cognitivos, emotivos, morales o estéticos configuran el orden social, que puede ser claro o ambiguo, contradictorio, discontinuo u obscuro (De la Garza, 2012: 254).
Ante la pregunta de cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas, el concepto de representaciones colectivas es útil para el discernimiento analítico de la comunidad, porque permite orientar nuestra atención a las ideas y sentimientos expresados de manera colectiva -que, aun cuando impuestos a las voluntades, revelan la intervención de la colectividad y unifican moralmente al grupo- evitando así la reproducción de adjetivos idealizantes atribuidos a la comunidad. El análisis de las representaciones colectivas guía nuestro interés hacia aquellos productos de la cooperación extendida. Además de remitir a las actividades de la vida cotidiana, a la acción social en bruto, a la conducta y al hacer, también remite a la vida mental, a los órdenes clasificatorios, al lenguaje y a los conceptos, que de ninguna manera son producto de la mente y de la actividad individual, sino de la elaboración de la experiencia colectiva, que pese al interés por ésta, debemos cuidar de no confundirla con “realidad empíricamente demostrable”. Nuestro interés radica tanto en la reconstrucción de la realidad -como verificación de su dimensión empírica-, como en la comprensión de los aspectos subjetivos de la acción colectiva en cuanto acción cargada de sentido, puesto que, del modo en que nos enseña Durkheim (1982: 213) “[Existen cosas] de las que se predican propiedades que en éstas no existen en forma ni grado alguno […] Y con todo, aunque ciertamente puramente ideales, los poderes que así le son conferidos actúan como si fueran reales”.
Así como el uso del concepto representaciones colectivas es útil para comprender que el mundo de la experiencia no es un reflejo de la realidad circundante, también nos orienta en la comprensión del sentido que tiene la acción colectiva y los sentimientos de identidad comunitaria. El hecho de que se convoque, en nombre de la tradición, al conjunto de valores, creencias y sentimientos, no se alude a creencias, valores o costumbres fijas, pues si bien
una multitud de espíritus diferentes han asociado, mez clado, combinado sus ideas y sentimientos para elaborarlas […] a saber, el mundo de ideas y sentimientos que unifica moralmente al grupo, no lo ven [al mundo] todas desde un mismo ángulo; cada una lo traduce a su manera [Durkheim, 1982: 14 y 253].
Se advierte en todo espacio social el desplazamiento de símbolos que unen y de símbolos que separan; elementos de la cultura que son convergentes y elementos que son divergentes. Esos símbolos, que carecen de significado unívoco y eterno, son traducidos y resignificados según las circunstancias y experiencias de vida, por lo que el interés no radica en ofrecer la verdadera explicación, ni en el discernimiento exacto del mundo social, sino en la definición de la situación desde donde las personas perciben, interpretan, valoran y dan sentido a su realidad.
Sociedad y comunidad: el legado de Tönnies y Durkheim
Ignoramos si quienes se remiten al concepto de comunidad como agregados humanos que comparten y reproducen patrones culturales en un espacio geográfico delimitado se han ocupado del estudio histórico del concepto. Lo cierto es que el elogio a la comunidad ha persistido en una tradición intelectual que alude a una realidad empírica o a la expresión de un deseo utópico, como lo entendía Tönnies.
La perspectiva romántica de comunidad suele vincularse aún a primitivas versiones dicotómicas: la co munidad remite a la vida colectiva que se extiende de la vida familiar a costumbres armónicas de la vida en un pueblo y a costumbres fuertemente arraigadas donde imperan los principios del orden moral y religioso; mientras que las sociedades, y sobre todo las sociedades modernas, hacen referencia a urbes atomizadas donde se expresa la vida cosmopolita, la política nacional, las leyes de la industria y el comercio. Sin embargo, la crítica contemporánea a las sociedades modernas no dista de las críticas que se hicieron durante el siglo XIX a las entonces sociedades nacientes. Así, la idea de organismo natural, fraterno y real con que se caracteriza a las comunidades, arraigadas a la tradición y donde impera el afecto y la lealtad, se opone al sistema de organización artificial y deshumanizado que caracterizaría, se supone, a las sociedades, orientadas al progreso, donde impera el egoísmo, la vanidad y la ambición (vg.Schluchter, 2011).
Para Tönnies (1947: 19-20) la esencia de la comu nidad es la vida real y orgánica, donde se actúa de un modo unitario hacia adentro y hacia afuera. La comunidad se entiende como la extensión de vínculos parentales, de la vecindad, de las relaciones de inti midad y de confianza. En consonancia con lo anterior, se entiende por comunidad la vida en común, duradera y auténtica. No obstante, Tönnies comprende que aquellas características que le atribuye a la comunidad apenas sobreviven en ciertas comunidades campesinas o en aquellas no contaminadas por la civilización occidental, por lo que su referente son las comunidades ligadas al territorio en el que se compar te la vida cotidiana envuelta en la tradición y en las raíces morales de la costumbre.
El anterior modelo integrado y pacífico de comunidad rechaza, de entrada, los vínculos de las sociedades campesinas y tradicionales con los grandes centros urbanos, con el flujo de mercancías, dinero, bienes materiales y personas que tornan imposible el modelo de comunidad pura. Se rehúsa también a observar el conflicto, las relaciones de poder y dependencia, la disputa por el poder y la distribución diferenciada de recursos, los desacuerdos y las controversias derivadas de cosmologías en pugna y, en general, los arrebatos, contiendas y trifulcas de las que no está exenta ninguna comunidad territorial. Cabe, con todo, rescatar que, más allá de las connotaciones morales e idealizadas que el filósofo emplea para referirse a la comunidad, nos da la clave para superar las barreras del orden territorial y entender que “Donde quiera que se encuentren seres humanos enlazados entre sí de un modo orgánico por su voluntad, y afirmándose recíprocamente, existe comunidad” (Tönnies, 1947: 33; énfasis agregado).
Para Durkheim, el sentimiento de comunidad, en cuanto sentimiento de unidad, se expresa en forma de conciencia colectiva o conciencia social, que recubre las conciencias personales. La conciencia colectiva remite al “conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad” (Durkheim, 2001: 94). En las sociedades simples o comunitarias, diferenciadas por segmentos -familia, clan, banda, tribu- las formas de solidaridad mecánica mantienen la cohesión social al extender la presencia de fuertes estados de conciencia colectiva y su sometimiento a la voluntad común. Aquí encontramos dos elementos que contrastan con el sentido de comunidad en Tönnies: primero, que las comunidades son agregados diferenciados y, segundo, que en las comunidades las personas no son del todo libres ni democráticas, pues la tradición es también una forma de opresión y dominio.
La ruptura epistémica con el concepto territorial de comunidad surge con Durkheim cuando habla de la comunidad no como la suma de las actividades permanentes de un colectivo situado geográficamente, sino como una dimensión de la vida social en la cual se construyen vínculos que cohesionan y dan un sentimiento de unidad. Además, el sociólogo corri ge el modelo dicotómico de comunidad/sociedad de Tönnies -para quien la comunidad es lo orgánico como sinónimo de funcionamiento natural- y llama solidaridad mecánica a los vínculos de cooperación que resultan de las interacciones de los individuos donde la conciencia colectiva impone sus normas, y solidaridad orgánica a las redes de cooperación e interdependencia de todas las unidades que la componen. Durkheim (2001: 181) considera que “la solidaridad mecánica liga menos fuertemente a los hombres que la solidaridad orgánica”. Esto es así porque la base de la diferencia radica en el derecho represivo (derecho de comunidad) y en el derecho cooperativo (derecho de sociedad). En tanto que las formas de individualismo, aunque así se asegura, no son productos de la modernidad, pues “El individualismo, el libre pensamiento, no datan de nuestros días […] Es un fenómeno que no comienza en parte alguna, sino que se desenvuelve, sin detenerse, durante todo el transcurso de la historia” (Durkheim, 2001: 204).
Hemos escrito que la comunidad no es un estado fijo y permanente del mundo social, ni se conforma por la suma de las acciones de los agregados que la componen, ni se circunscribe a entidad territorial alguna; es, en estricto sentido, un proceso dinámico, un estado de excepción que hace posible lo comunitario. En lo comunitario se expresan representaciones colectivas como sentimientos amplificados por la efervescencia de una colectividad que se influye recípro camente. Lo comunitario no pertenece al orden de la vida cotidiana, sino a un evento que rompe con su estructura, diferenciada y jerarquizada. Esto se debe a que las exigencias de la vida no permiten a la sociedad permanecer congregada de manera inde finida, “sólo puede reavivar el sentimiento que tiene de sí misma agrupándose, no puede reunirse perpetuamente” (Durkheim, 1982: 324). En consecuencia, lo comunitario se remite a periodos limitados en que se instalan y funcionan las asambleas donde se funde lo individual y lo colectivo, donde se establecen nuevos vínculos que derivan en un nuevo orden de unidad moral y en la reafirmación de su existencia colectiva.
La comunidad como acción social cargada de sentido
La ruptura con la tradición utópica y politizada de los conceptos -en el caso que nos ocupa de los conceptos de comunidad y sociedad- surge de los tipos ideales de Max Weber, al desprenderlos de su relación histórica, purista y genérica, y constituirlos como unidad de análisis que aparecen en distintas fases históricas, espacios geográficos y espacios sociales. Comunidad no es ni matriz de sociedad, ni aquélla le antecede a ésta; tampoco es una entidad permanente, estable o inalterable, localizada o pura. Para Weber, existen diversos tipos de comunidades y no se sujetan a ningún periodo histórico o tradición cultural. Como relación social, la comunidad se apoya en toda suerte de fundamentos afectivos, emotivos y tradicionales, que de ninguna manera se ciñen a un espacio social en particular. Por ejemplo, la comunidad familiar participa en parte de la comunidad y en parte de la sociedad. Lo importante para Weber es, en esencia, si están basadas en una pertenencia sentida-subjetiva, o en una combinación de intereses racionalmente motivada:
Llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social -en el caso particular, por término medio o en el tipo puro- se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un todo. Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales (de fines o de valores) o también en una unión de intereses con igual motivación [Weber, 2002: 33].
Comunidad y sociedad aluden a formas de actuar en comunidad y actuar en sociedad, por lo que, lejos de ser conceptos que describen entidades ontoló gicas fijas situadas en la geografía específica de una población, remiten a la clasificación de un proceso, a la acción social cargada de sentido que se presenta de manera simultánea en cualquier tipo de relación social, pero donde prevalecen ciertas características. Entonces, si entendemos comunidad y sociedad como un tipo de relación, estamos ya dispuestos a exponer la diferencia que ordena nuestra perspectiva: mientras las sociedades se establecen por compromisos entre intereses en pugna, la comunidad se apoya en fundamentos afectivos, emotivos y tradicionales, es “una cofradía pneumática, una relación erótica, una relación de pie dad, una comunidad ‘nacional’, una tropa unida por sentimientos de camaradería” (Weber, 2002: 33); en tanto que, si bien la comunidad es contraria al conflicto, “[e]sto no debe, sin embargo, engañarnos sobre el hecho completamente normal de que aun en las comunidades más íntimas haya presiones violentas” (Weber, 2002: 33-34).
La contribución de los tipos ideales de Weber para el concepto de comunidad radica en que nos ayuda a comprender que ésta nunca se presenta en su for ma pura, de hecho, ni siquiera supone su existencia empíricamente demostrable, sin embargo, la categoría es útil para organizar epistemológicamente la complejidad de los hechos que tienen lugar en el mundo, que no acontecen en el vacío, sino que expresan una significación y ocurren a causa de ella.
La comunidad como sistema de relaciones
El concepto de comunidad tiene por soporte el principio de sistema. Un sistema es el conjunto de relaciones interdependientes que tienen lugar entre los elementos que componen la estructura de una entidad. Toda relación tiene como marco un contexto y una situación que, a su vez, se relacionan con otros contextos y otras situaciones. Comunidad, en cuanto relación, pone el acento en los aspectos subjetivos de la experiencia; como en los procesos de construcción de las identidades y el sentido de pertenencia. En consecuencia, si por comunidad entendemos relaciones, entonces admitimos que toda intervención comunitaria impulsa y potencia relaciones motivadas por intenciones y valores que se expresan por encima de los valores e intereses personales.
El concepto de comunidad, entendido como un sistema de relaciones, permite alejarnos de las más precarias concepciones que de ella se hacen: “conjunto de personas que…”. En oposición, Durkheim mostró que la comunidad no se definía por la suma de las partes que la componen, los individuos, sino por las relaciones que los definen. He aquí el problema sociológico: hacer de la comunidad algo distinto a sus partes individuales. Cabe preguntarse aquí por qué es fundamental la diferencia ¿Qué razones de peso se imponen para pensar el concepto de comunidad no como el conjunto de individuos, sino como un sistema de relaciones? Fundamentalmente una: que el trabajo de intervención comunitaria se orienta en función del concepto que se tiene de comunidad.
Si la literatura en intervención comunitaria es asertiva al poner especial atención en las interacciones que permiten la intervención se debe a la identificación de las fuentes de interacciones como aspectos comunes: desarrollo histórico, territorio, cultura e identidad, intereses, necesidades y sentido de comunidad (García y Wiesenfeld, 1994; Sánchez, 2000). Sin embargo, el error radica en pensar la noción de comunidad como una entidad permanente en la que sus “habitantes” o los individuos que la componen comparten, todos ellos, aspectos comunes; en reducir la noción de comunidad a una entidad ya existente, como si la comunidad no se construyera a partir de las interacciones; y en asumir que aquellos aspectos que comparten son entidades ya definidas, tal como si las nociones de territorio, cultura, identidad y sentido de comunidad no se redefinieran de manera permanente.
En síntesis, la comunidad es un tipo de relación y no un conjunto de personas que comparten elementos materiales y culturales, pues sin socialización no hay comunidad. En segundo lugar, como realidad objetiva, la comunidad no se subordina a la voluntad individual, sino a la inversa, puesto que las personas son producto de la comunidad. En tercer lugar, la comprensión del mundo social no se circunscribe a los individuos, sino a la “naturaleza” de la asociación, que es donde deben buscarse las causas de los hechos sociales, es decir, en las relaciones.
Colofón: un enfoque estructurante como alternativa de ruptura
Hasta aquí nos esforzamos por mostrar que el concepto de comunidad debe remitir, en primera instancia, a las características que le son propias, sin caer en esencialismos. Tal esfuerzo nos conduce a la necesaria demarcación entre la noción de comunidad y otros referentes como lo son el pueblo, la villa o la aldea, aunque la fuerza de la costumbre no repare en ello. Un pueblo, una villa o una aldea sí aluden a la dimensión territorial como uno de sus principales componentes, no así la comunidad, que no se funda en el espacio físico ni se circunscribe al conjunto de personas que comparten valores y costumbres. Más que la pertenencia a un territorio, las comunidades se establecen y operan en función de los vínculos que se constituyen como relaciones en las que prevalece el interés colectivo, cuyos elementos de cohesión no son los valores y las costumbres, sino sus referentes simbólicos, su gestión y los significados les atribuyen, fuente de valores y costumbres a través de lo cual se gestiona el mundo en torno al interés común.
Al menos como precaución metodológica y conceptual cabe preguntarse ahora qué lecciones podemos obtener del desterramiento de los padres fundadores de la sociología y la antropología de la comunidad. Para Weber (2002: 33) una comunidad es “una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo de los partícipes de constituir un todo”. Como relación social, la comunidad se apoya en toda suerte de fundamentos afectivos, emotivos y tradicionales. En concordancia, para Durkheim (2001: 327) la comunidad se rige por vínculos de cooperación que resultan de las interacciones de los individuos; es una dimensión de la vida social en la que se construyen vínculos que cohesionan y dan un sentimiento de unidad. El sentido de comunidad, como relación, nos muestra la utilidad de pensar lo social como un sistema de relaciones fundadas en normas, creencias y valores que existen más allá de la voluntad individual. Las relaciones comunitarias no pertenecen al orden de la vida cotidiana, aunque ésta sea su fuente. Tampoco se reducen a la manifestación de representaciones colectivas, sino que son la exteriorización de sentimientos amplificados por la efervescencia de una colectividad que se influye recíprocamente. Estas relaciones, lejos de ser perma nentes o estables e inalterables, forman parte de un evento que rompe con su estructura diferenciada y jerarquizada, y están sujetas a las exigencias de la vida que no permite la permanencia indefinidamente congregada; escribe Durkheim (1982: 324) “[la comunidad] sólo puede reavivar el sentimiento que tiene de sí misma agrupándose, no puede reunirse perpetuamente”. Por eso, las relaciones comunitarias se remiten a periodos limitados en que se instalan y funcionan las asambleas donde se funde lo individual y lo colectivo, estableciéndose nuevos vínculos que derivan en un nuevo orden de unidad moral en la reafirmación de su existencia colectiva.
Si la transformación del mundo moderno alcanza a las comunidades es fácil suponer su disolución si se parte de las concepciones austeras de comunidad antes señaladas, pues la realidad siempre nos rebasa en el intento de encontrar alguna que cumpla con tales características. Pero si en lugar de imponer nuestras preconcepciones a la realidad intentamos reconceptualizar la realidad misma podemos crear nuevas relaciones conceptuales de las cuales surjan nuevas formas del pensamiento ordenador de la rea lidad. Al respecto, Montero (2004) enfatiza la necesidad de pensar la comunidad como un concepto dinámico, en constante transformación, en continuo proceso de llegar a ser, que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad. Una salida digna a la ambigüedad que ha distinguido al concepto de comunidad es orientar su definición a partir de elementos mínimos que lo constituyan y que nos permitan alejarnos de su concepción ideal, pues de lo contrario corremos siempre el riesgo de quedarnos sin comunidad. Si bien el territorio y otros aspectos como una historia en común no definen la comunidad, sí se requiere de elementos mínimos que posibiliten desmarcar comunidad de otro tipo de asociaciones, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia, la cultura como significados compartidos, la interrelación y el sentido común (Krause, 2001).
Dado lo anterior, podemos ahora ofrecer una definición mínima de comunidad como una relación que tiene lugar en un espacio social diferenciado fuera del tiempo ordinario y distinto al orden de la vida cotidiana, cuyas relaciones entre los individuos que en ella actúan se establecen con base en un compromiso de intereses comunes y reciprocidad temporal. El elemento central de nuestra definición de comunidad es que, si bien remite a una relación con base en intereses comunes, tiene lugar en un tiempo y espacio extraordinarios, que concluye cuando la meta de la relación comunitaria se ha alcanzado, para volver cuando se establezcan nuevas metas comunitarias.
Como hemos visto, la definición de comunidad utópica se incrusta en la tradición inaugurada por Ferdinand Tönnies y revitalizada sobre todo en el campo de la sociología y la antropología folk. Aún hoy en los marcos de los estudios para el desarrollo comunitario y trabajo social suele dominar el dualismo prístino y la vigencia del modelo antagónico que imagina a las comunidades como poblaciones pacíficas, respetuosas de la tradición y de la costumbre, ligadas por podero sos sentimientos de pertenencia al terruño, que se ex presa en relaciones solidarias de ayuda recíproca, en oposición a las sociedades que amenazan las formas de vida tradicional.
En cambio, la definición mínima de comunidad propuesta aquí valora el soporte estructurante de la vida cotidiana que ofrecen las relaciones intersubjetivas. De esta manera, nos distanciamos de las concepciones que definen la comunidad a partir de su esqueleto como armadura o soporte fijo, y nos dirigimos al flujo de las relaciones sociales, a sus vínculos y procesos de articulación donde se encuentran espacios de intersección de presencia y ausencia. Un enfoque estructuralista de comunidad y no un enfoque estructural contribuye a definir el conjunto de relaciones psíquicas y sociales, reales e imaginadas, simbólicas y materiales, no como la suma de sus componentes, sino como un proceso de relación total en el que cada una de las unidades que la integran tiene cierta trascendencia y es determinante para el funcionamiento y reproducción de lo comunitario. Desde esta perspectiva, la comunidad es una abstracción, y no puede ser otra cosa: es un modelo. Contrario a las perspectivas sistémicas, que advierten en las relaciones sociales relaciones puramente empíricas, el estructuralismo -consciente del proceso de aprehensión de la realidad como una abstracción- remite a modelos formalizados de las relaciones sociales que posibilitan traducir la realidad como realidad total, para después contrastarlos con la realidad empírica.











 nueva página del texto (beta)
nueva página del texto (beta)